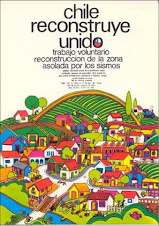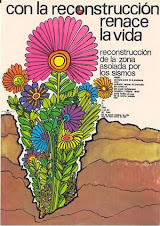1941-2011
En saludo al 70º aniversario del nacimiento de Rodrigo Ambrosio Brieva.
Carlos Ruiz
En distintos foros y congresos, hemos ido escuchando que en el Chile de hoy “hay muy pocos trabajadores”, “ya no hay obreros”. Parece absurdo, irreal, y es que lo es. Significa no saber quien es trabajador/a y quien no lo es.
También se debate a favor y en contra del papel protagónico de los “trabajadores” o de “la clase obrera”, liderando las transformaciones revolucionarias que nos han de llevar a crear una nueva sociedad, una nueva cultura.
¿Es que ya no se trabaja en Chile? ¿Vivimos como en una reducción norteamericana, de un subsidio estatal para que nos vayamos muriendo de tedio? ¿A dónde se van esos millones de personas que salen a las 6 de la mañana de la casa y no vuelven hasta las 21 horas? ¿A tirar migas de pan a las palomas, y quién paga ese pan que no va a la sopa?
Hay quienes sostienen que los movimientos sociales más dinámicos no son los trabajadores. Es cierto que ha habido movilizaciones de estudiantes, de pueblos originarios (especialmente mapuche y ahora también, rapa nui), de defensores del ambiente, y que han sido más masivas que las convocadas por las organizaciones tradicionales de los trabajadores. Pero la comparación lleva a esas conclusiones, porque el movimiento sindical se ha movido muy poco, y los mapuche un poco más. Pero no se trata de movilizaciones que puedan provocar grandes cambios. Es que el grueso de la clase proletaria no ha entrado en la pelea.
Si se emiten planteamientos tan absurdos como los que estamos escuchando, es porque se ha conceptualizado mal el término “trabajador”.
Hace 40 años, Rodrigo Ambrosio (junto a l*s verdader*s mapucistas, si bien revueltos en 1970 con algunos Judas del capital), nos enseñaba que incluso la palabra trabajadores no conceptualizaba correctamente lo que queríamos decir y ya desde entonces, los mapucistas empezamos a hablar del proletariado. Y entonces, había sectores diferentes del proletariado, a partir de su origen en la producción: un proletariado de los mineros, nacido en el norte al calor de la pampa, de los cachuchos y de la palabra de Recabarren, de ahí nació el POS y se hizo PC; otro proletariado industrial incipiente, que dio origen al PS desde los 30. Y un proletariado producto del neocapitalismo desarrollista de los 60, de donde salió el MAPU. Así, destacamentos proletarios, todos necesarios y que debían unirse, no fusionarse aun. En los nuevos sectores proletarios hay “campesinos” convertidos en obreros agrícolas, trabajador*s temporer*s del campo y la ciudad, oficinistas, intelectuales dependientes de un patrón, el "proletariado de cuello y corbata"(1). Junto a esta clase, existen otros sectores y clases explotadas, que son aliados estratégicos del proletariado.
El MAPU tras su Primer Congreso (noviembre de 1970, inmediato al triunfo de la Unidad Popular y en los días previos a la asunción del gobierno de Salvador Allende), y bajo la conducción de su Secretario General, Rodrigo Ambrosio, definió que la contradicción central de clases sociales, era entre la minoría del país, que eran los burgueses, y la mayoría, que éramos los proletarios, y que éstos podían aliarse con otros sectores explotados. Los documentos emanados de la Comisión Política y los escritos del compañero Ambrosio, nos aclaraban que se debía desterrar de nuestro vocabulario, categorías como “pobres” y “ricos”, y el concepto tan manoseado de la “clase media”, para usar un lenguaje acorde al instrumento de análisis de la realidad que el MAPU había aprobado, y que era el materialismo histórico, no dogmático y no excluyente. Desde entonces, tenemos claro que se puede hablar de trabajadores, clase obrera, pero hay que precisar cada concepto, y que el término real que designa al explotado/a por una empresa capitalista, es proletario.
Las categorías de ricos y pobres, según Ambrosio y la Comisión Política del MAPU, corresponden a un lenguaje que oculta el carácter de la explotación que ejercen unas clases contra otras. El uso del término “los pobres” corresponde más a la ideología cristiana que al método científico de interpretación de la economía política. El concepto de “clase media” y su variante “capas medias”, es un mito, “son en verdad nociones inventadas por la burguesía, que sólo sirve para confundir al proletariado haciéndolo creen que hay un ‘puente’, una manera de pasar de una clase a otra. El MAPU debe luchar por destruir estos mitos, y utilizar un lenguaje con contenido real”(2).
La diferencia entre burgueses y proletarios es que los primeros pueden comprar medios de producción y fuerza de trabajo, y los proletarios no pueden comprarlos, “viéndose obligado a vender su energía humana, su fuerza de trabajo, a cambio de un salario con el cual poder comprar alimentos, ropa y demás medios de consumo que necesita. Esa es la diferencia esencial y no el que unos sean más ricos y otros más pobres”(3). Sigue el documento, explicando que “hay capitalistas con mucho dinero y otros que apenas pueden mantener una pequeña empresa... Dentro del proletariado hay también trabajadores que ganan altos sueldos y otros que apenas tienen para comer, hay quienes son empleados y quienes son obreros; pero todos tienen de común el que no poseen nada que se use para la producción, no son dueños de cosas con las cuales producir y, por tanto, tienen que vender su potencialidad de trabajo a los capitalistas, que les pagan por ello”(4). Concluye el apartado, definiéndose que “por ser la única clase social que no dispone de ningún medio de producción, el proletariado es la única que no tiene ningún interés particular en mantener la propiedad privada sobre esos medios, y por eso es la única clase que puede dirigir una revolución capaz de abolir toda propiedad privada sobre los medios de producción, y por lo tanto, toda diferencia de clases, o sea, lo que se llama una revolución socialista o proletaria. Esto no impide, claro, que sectores de otras clases puedan aliarse con el proletariado en esta lucha; pero como es el proletariado el que dirige, y como el enemigo es el núcleo más sólido de la burguesía, puede decirse que la lucha consiste, en términos generales, en una lucha del proletariado contra la burguesía, una lucha que persigue la abolición de las clases sociales, la abolición del hecho de que algunos pocos puedan apropiarse de los medios de producción que debieran ser de todos, o sea, la construcción de una sociedad en que estos medios son propiedad común de todos los que trabajen, es decir, una sociedad sin clases”(5).
Situar a estudiantes (hij*s de trabajador*s), indígenas, temporer*s, poblador*s, comerciantes ambulantes, feriantes, "coler*s"(6), etc., como no trabajadores, no puede aceptarse, si nos ponemos agudos para el análisis.
Ha habido muchos cambios en 40 años, pero no ha habido un análisis que arroje luz sobre las posiciones más o menos "correctas" que debemos seguir hoy.
La pobreza dura, la desigualdad, siguen peor, según las estadísticas. Todo encubierto por la ideología, por los medios de comunicación, por la farándula, la Cuarta en reemplazo del Reader's Digest. Nuestra lucha está más vigente que nunca, pero no se conocen bien las estructuras de clase de la sociedad chilena actual, salvo estadísticas que confirman el predominio numérico de l*s explotad*s.
En estricto rigor, deberíamos hablar del proletariado, categoría científica, y no solo de trabajadores (Piñera también trabaja, a su manera, y las FFAA y los sapos igual). Estamos de acuerdo con que "la clase obrera" ha cambiado mucho y no puede reducirse al obrero industrial, minero o agrícola.
Un estudio verdaderamente acucioso (y que no podemos acabar por ahora) nos debe demostrar que hoy la producción supone que parte de proceso es llevado a cabo por temporer*s, por trabajador*s extern*s, de jornada parcial, y por un ejército de promotor*s, vendedor*s, etc., que forman parte de la cadena productiva hasta llegar al consumidor. De acuerdo a esta hipótesis, hasta el vendedor ambulante de helados, es obrero de la fábrica de helados, al que se ha despojado de su identidad proletaria, de su sindicalización, del techo de la fábrica, de los derechos laborales. El sistema presenta a este sujeto como dueño de un supuesto "capital" (a veces de 20 lucas) que día a día cambia por helados para la venta, haciendo de un explotado, un "capitalista".
(CONTINUARÁ)
NOTAS:
(1) MAPU. El carácter de la revolución chilena. Comisión Política, 1ª ed, Santiago, 1971.
(2) El carácter... 3ª edición, agosto de 1972, pp. 58-59.
(3) Ibíd., 28.
(4) Ibíd., 28-29
(5) Ibíd., 30-31.
(6) Colero/a: comerciante semiambulante que se instala "a la cola" de las ferias libres, sin permiso municipal. Los feriantes establecidos suelen entrar en contradicción con ellos, por efecto de la ideología dominante, siendo que unos y otros son aliados estratégicos en la lucha por el derecho al trabajo que está en peligro dado el desarrollo actual del capitalismo y la competencia que les presentan los grandes supermercados y el retail.