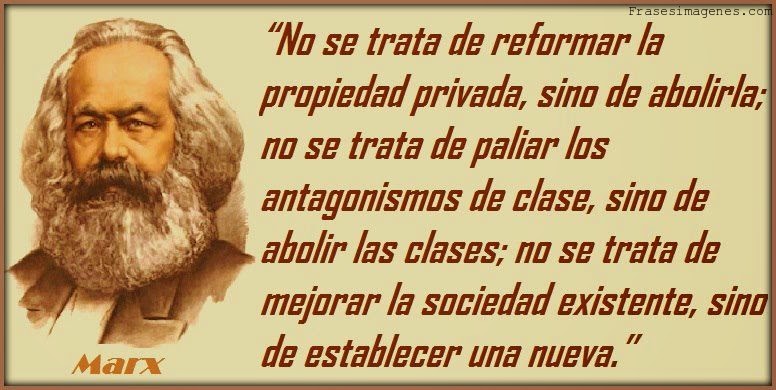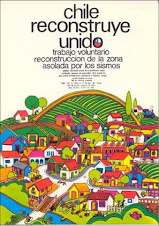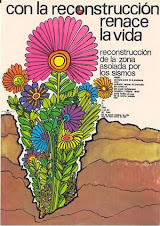Mostrando entradas con la etiqueta Marx. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Marx. Mostrar todas las entradas
domingo, 5 de febrero de 2017
A cien años de la Revolución rusa
PARA REFLEXIONAR Y DEBATIR
El problema del pasado es
no pasar: a cien años de la Revolución rusa
Boaventura de Sousa Santos*
Este
año se conmemora el centenario de la Revolución rusa [1] y también los 150 años
de la publicación del primer volumen de El capital de Karl Marx. Juntar ambas
efemérides puede parecer extraño porque Marx nunca escribió con detalle sobre
la revolución y la sociedad comunista y, de haberlo hecho, resulta inimaginable
que lo que escribiese tuviera cierto parecido con lo que fue la Unión Soviética
(URSS), sobre todo después de que Stalin asumiera la dirección del partido y
del Estado. La verdad es que muchos de los debates que la obra de Marx suscitó
durante el siglo XX, fuera de la URSS, fueron una forma indirecta de discutir
los méritos y deméritos de la Revolución rusa.
Ahora
que las revoluciones hechas en nombre del marxismo terminaron o evolucionaron
hacia… el capitalismo, tal vez Marx (y el marxismo) tenga por fin la
oportunidad de ser discutido como merece –como teoría social. La verdad es que
el libro de Marx, que tardó cinco años en vender los primeros mil ejemplares
antes de convertirse en uno de los libros más influyentes del siglo XX, ha
vuelto a convertirse en un bestseller en los últimos tiempos y, dos décadas
después de la caída del Muro de Berlín, al fin estaba siendo leído en países
que habían formado parte de la URSS. ¿Qué atracción puede suscitar un libro tan
denso? ¿Qué reclamo puede tener en un momento en que tanto la opinión pública
como la abrumadora mayoría de los intelectuales están convencidos de que el
capitalismo no tiene fin y que, en caso de tenerlo, ciertamente no será
sucedido por el socialismo? Hace veintitrés años publiqué un texto sobre el
marxismo como teoría social [2]. En una próxima columna indicaré lo que, en mi
opinión, ha cambiado y no ha cambiado desde entonces, y trataré de responder a
estas preguntas. Ahora me ocupo del significado de la Revolución rusa.
Muy
probablemente, los debates que a lo largo de este año se lleven a cabo sobre la
Revolución rusa repetirán todo lo que ya se ha dicho y debatido y terminarán
con la misma sensación de que es imposible un consenso sobre si la Revolución
rusa fue un éxito o un fracaso. A primera vista, resulta extraño, pues tanto si
se considera que la Revolución rusa terminó con la llegada de Stalin al poder
(la posición de Trotsky, uno de los líderes de la revolución) como con el golpe
de Estado de Boris Yeltsin en 1993, parece evidente que fracasó. Sin embargo,
esto no es evidente, y la razón no está en la evaluación del pasado, sino en la
evaluación de nuestro presente. El triunfo de la Revolución rusa consiste en
haber planteado todos los problemas a los que las sociedades capitalistas se
enfrentan hoy. Su fracaso radica en no haber resuelto ninguno Excepto uno. En
futuras columnas abordaré algunos de los problemas que la Revolución rusa no
resolvió y siguen reclamando nuestra atención. Aquí me concentro en el único
problema que resolvió.
¿Puede
el capitalismo promover el bienestar de las grandes mayorías sin que esté en el
terreno de la lucha social una alternativa creíble e inequívoca al capitalismo?
Este fue el problema de que la Revolución rusa resolvió, y la respuesta es no.
La Revolución rusa mostró a las clases trabajadoras de todo el mundo, y muy
especialmente a las europeas, que el capitalismo no era una fatalidad, que
había una alternativa a la miseria, a la inseguridad del desempleo inminente, a
le prepotencia de los patrones, a los gobiernos que servían a los intereses de
las minorías poderosas, incluso cuando decían lo contrario. Pero la Revolución
rusa ocurrió en uno de los países más atrasados de Europa y Lenin era
plenamente consciente de que el éxito de la revolución socialista mundial y de
la propia Revolución rusa dependía de su extensión a los países más
desarrollados, con sólida base industrial y amplias clases trabajadoras. En
aquel momento, ese país era Alemania. El fracaso de la Revolución alemana de
1918-1919 hizo que el movimiento obrero se dividiera y buena parte de él pasase
a defender que era posible alcanzar los mismos objetivos por vías diferentes a
las seguidas por los trabajadores rusos. Pero la idea de la posibilidad de una
sociedad alternativa a la sociedad capitalista se mantuvo intacta. Se
consolidó, así, lo que se pasó a llamarse reformismo, el camino gradual y democrático
hacia una sociedad socialista que combinase las conquistas sociales de la
Revolución rusa con las conquistas políticas y democráticas de los países
occidentales. En la posguerra, el reformismo dio origen a la socialdemocracia
europea, un sistema político que combinaba altos niveles de productividad con
altos niveles de protección social. Fue entonces que las clases trabajadoras
pudieron, por primera vez en la historia, planear su vida y el futuro de sus
hijos. Educación, salud y seguridad social públicas, entre muchos otros
derechos sociales y laborales. Quedó claro que la socialdemocracia nunca
caminaría hacia una sociedad socialista, pero parecía garantizar el fin
irreversible del capitalismo salvaje y su sustitución por un capitalismo de
rostro humano.
Entretanto,
del otro lado de la “cortina de hierro”, la República Soviética (URSS), pese al
terror de Stalin, o precisamente por su causa, revelaba una pujanza industrial
portentosa que transformó en pocas décadas una de las regiones más atrasadas de
Europa en una potencia industrial que rivalizaba con el capitalismo occidental
y, muy especialmente, con Estados Unidos, el país que emergió de la Segunda
Guerra Mundial como el más poderoso del mundo. Esta rivalidad se tradujo en la
Guerra Fría, que dominó la política internacional en las siguientes décadas.
Fue ella la que determinó el perdón, en 1953, de buena parte de la inmensa
deuda de Alemania occidental contraída en las dos guerras que infligió a Europa
y que perdió.
Era
necesario conceder al capitalismo alemán occidental condiciones para rivalizar
con el desarrollo de Alemania oriental, por entonces la república soviética más
desarrollada. Las divisiones entre los partidos que se reclamaban defensores de
los intereses de los trabajadores (los partidos socialistas o socialdemócratas
y los partidos comunistas) fueron parte importante de la Guerra Fría, con los
socialistas atacando a los comunistas por ser conniventes con los crímenes de
Stalin y defender la dictadura soviética, y con los comunistas atacando a los
socialistas por haber traicionado la causa socialista y ser partidos de derecha
muchas veces al servicio del imperialismo norteamericano. Poco podían imaginar
en ese momento lo mucho que los unía.
Mientras
tanto, el Muro de Berlín cayó en 1989 y poco después colapsó la URSS. Era el
fin del socialismo, el fin de una alternativa clara al capitalismo, celebrado
de manera incondicional y desprevenida por todos los demócratas del mundo. Al
mismo tiempo, para sorpresa de muchos, se consolidaba globalmente la versión
más antisocial del capitalismo del siglo XX, el neoliberalismo, progresivamente
articulado (sobre todo a partir de la presidencia de Bill Clinton) con la
dimensión más depredadora de la acumulación capitalista: el capital financiero.
Se intensificaba, así, la guerra contra los derechos económicos y sociales, los
incrementos de productividad se desligaban de las mejoras salariales, el
desempleo retornaba como el fantasma de siempre, la concentración de la riqueza
aumentaba exponencialmente. Era la guerra contra la socialdemocracia, que en
Europa pasó a ser liderada por la Comisión Europea, bajo el liderazgo de Durão
Barroso, y por el Banco Central Europeo.
Los
últimos años mostraron que, con la caída del Muro de Berlín, no colapsó
solamente el socialismo, sino también la socialdemocracia. Quedó claro que las
conquistas de las clases trabajadoras en las décadas anteriores habían sido
posibles porque la URSS y la alternativa al capitalismo existían. Constituían
una profunda amenaza al capitalismo y este, por instinto de sobrevivencia, hizo
las concesiones necesarias (tributación, regulación social) para poder
garantizar su reproducción. Cuando la alternativa colapsó y, con ella, la
amenaza, el capitalismo dejó de temer enemigos y volvió a su voracidad
depredadora, concentradora de riqueza, rehén de su contradictoria pulsión
para, en momentos sucesivos, crear inmensa riqueza y luego después destruir
inmensa riqueza, especialmente humana.
Desde
la caída del Muro de Berlín estamos en un tiempo que tiene algunas semejanzas
con el periodo de la Santa Alianza que, a partir de 1815 y tras la derrota de
Napoleón, pretendió barrer de la imaginación de los europeos todas las
conquistas de la Revolución francesa. No por coincidencia, y salvadas las
debidas proporciones (las conquistas de las clases trabajadoras que todavía no
fue posible eliminar por vía democrática), la acumulación capitalista asume hoy
una agresividad que recuerda al periodo pre-Revolución rusa. Y todo lleva a
creer que, mientras no surja una alternativa creíble al capitalismo, la
situación de los trabajadores, de los pobres, de los emigrantes, de los
jubilados, de las clases medias siempre al borde de la caída abrupta en la
pobreza no mejorará de manera significativa. Obviamente que la alternativa no
será (no sería bueno que fuese) del tipo de la creada por la Revolución rusa.
Pero tendrá que ser una alternativa clara. Mostrar esto fue el gran mérito de
la Revolución rusa.
Notas:
[1] Cuando me refiero a la Revolución rusa, me refiero exclusivamente
a la Revolución de Octubre, ya que fue la que sacudió el mundo y condicionó la
vida de cerca de un tercio de la población mundial en las décadas siguientes.
Fue precedida por la Revolución de Febrero de ese mismo año, que depuso al zar
Nicolás II y se prolongó hasta el 26 de octubre (según el calendario juliano
entonces vigente en Rusia) cuando los bolcheviques, liderados por Lenin y
Trotsky, tomaron el poder con las consignas “Paz, pan y tierra” y “¡todo el
poder para los soviets!”, es decir, los consejos de obreros, campesinos y
soldados.
[2] Véase el capítulo “Todo lo sólido se desvanece en el aire.
¿También el marxismo?”, en De la mano de Alicia: lo social y lo político en la
postmodernidad, Siglo del Hombre, Colombia, 1998, págs. 21-53.
*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la
Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la
Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de
Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo.
Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo
en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores
del Foro Social Mundial.
Artículo enviado a Other News por el autor. Traducción de Antoni
Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
domingo, 12 de abril de 2015
EL CAPITAL de Carlos Marx. Obra completa
EL CAPITAL DE KARL MARX – Obra completa en tres tomos en pdf, 1441 páginas (Descarga gratuita)
DE HOLISMO PLANETARIO EN LA WEB CARLOS MARX ECONOMÍA EL CAPITAL EL CAPITAL DE MARX EN PDF EL CAPITAL EN PDFEL CAPITAL EN TRES TOMOS KARL MARX KARL MARX TOMO II KARL MARX TOMO III MARX DIGITAL OBRA COMPLETA EL CAPITAL EN PDF OBRA EL CAPITAL DE MARXOBRAS COMPLETAS DE MARX Y ENGELS EN INGLÉS PDF POLÍTICA
************
**********************
viernes, 15 de agosto de 2014
RESUMEN LATINOAMERICANO (NOTICIAS AL 14 DE AGOSTO)
Feliz cumpleaños, compañero Fidel
Cuba y el mundo celebran aniversario 88 de Fidel
Evo: Nuestro líder eterno será Fidel
Moncada, germen de revolución
La fase demencial del totalitarismo neoliberal por Alberto Rabilotta
¿De que hablamos cuando hablamos de “mundo multipolar”? - “Multipolaridad” si, pero anticapitalista por Fernando Buen Abad Domínguez
Néstor Kohan y el pensamiento crítico: Marx siempre joven
El EZLN insta a los medios libres a luchar por la comunicación junto a los pueblos
Chile:
Protestas de pescadores irán en aumento
Empresa constructora ocultó por más de 20 años restos de desaparecidos
Argentina:
Zito Lema: “La aparición de este nieto me da fuerza para seguir luchando..."
Uruguay:
Manifestación, Rodeamos de solidaridad al pueblo palestino
Nuevo paro en Secundaria: el jueves no hay clases y ocupan el Liceo N°3
LEER MÁS...
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4935271019808968779#allposts
Si quiere recibir directamente estos informativos, suscríbase a: amarelle4@gmail.com
Marx siempre joven
Néstor Kohan y el pensamiento
crítico: Marx siempre joven
por
Sebastián Zarricueta Cabieses 30/7/2014
La Haine
El libro
'Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx' fundamenta teóricamente los
postulados de un marxismo crítico, desmarcado de la tradición soviética
Néstor
Kohan es un intelectual revolucionario argentino empeñado en rescatar las
mejores tradiciones del pensamiento crítico latinoamericano. Su reciente libro
'Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx' fue candidato al Premio
Libertador al Pensamiento Crítico 2013, que ganó la chilena Marta Harnecker con
su obra 'Un mundo a construir (nuevos caminos)'. La obra de Kohan (Editorial
Biblos, 644 págs., Buenos Aires) recibió mención honorífica. El suyo es un
valioso aporte para la formación de nuevas generaciones de militantes
revolucionarios.
La
obra de Kohan se distingue por no estar escrita desde y para la academia. Su
público preferente no son por tanto profesores y estudiantes universitarios,
aunque no necesariamente los excluye. Se dirige preferentemente a los nuevos
militantes político-sociales que se inician en el estudio del pensamiento
revolucionario; como también a aquellos antiguos militantes que desean
reafirmar su compromiso político, sin que ello signifique caer en una lectura
dogmática de los clásicos. Néstor Kohan propone una lectura sistematizadora y
renovada de los antiguos debates al interior del marxismo -y del pensamiento
revolucionario en general-, tratando de sacar conclusiones y elementos valiosos
para el presente.
UNA
INTERPRETACION DEL MARXISMO DESDE LA POLITICA
Su
lectura descansa sobre una interpretación eminentemente política, que evita el
academicismo vacío sin que ello le lleve a perder el rigor propio y necesario
del teórico revolucionario. Por lo mismo, el afán de ver confirmadas sus tesis
lo llevan a extremar posiciones, a no considerar suficientemente todos los
matices posibles de los argumentos opuestos y, en ciertas ocasiones, a
caricaturizar las ideas que combate. Es esta, sin embargo, una unilateralidad
propia que comparten todos aquellos que piensan y elaboran desde la siempre
difícil y precaria trinchera militante, lejos de las comodidades de la
academia.
Kohan
elabora una novedosa lectura de la obra de Marx y los clásicos del marxismo,
mirando siempre hacia la historia latinoamericana y a la práctica de los
movimientos revolucionarios del continente. Sin embargo, las particulares
posiciones adoptadas por Kohan dejan abierta su obra al debate, incluso a la
crítica desde el mismo marxismo.
Al
Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Kohan concursó con dos libros
publicados el año pasado. El que obtuvo mención honorífica y 'Simón Bolívar y
nuestra independencia. Una lectura latinoamericana' (Editorial Yulca, 378
páginas, Barcelona).
INFLUENCIA
DE LA REVOLUCION CUBANA Y EL PENSAMIENTO GUEVARISTA
Podría
decirse que Kohan toma a la revolución cubana -hito que marca un antes y un
después en la historia latinoamericana contemporánea- como el punto de
referencia ordenador de sus investigaciones. Así, ha orientado sus trabajos a
establecer los presupuestos teórico-políticos y sociales y la continuidad
histórica del proyecto emancipador de dicha revolución con las luchas de
independencia latinoamericanas.
En
esta misma línea también destaca su rescate de las concepciones estratégicas
inauguradas por la revolución cubana, tanto en lo referido a la lucha por
derrocar el poder de clases dominante como en cuanto a la construcción del
socialismo. Gran parte de ellas significaron intensos debates y rupturas con
las tradiciones vigentes en la Izquierda de la época. Para ello Kohan ha
indagado a fondo sobre el pensamiento y práctica de los principales líderes de
esta revolución, especialmente en la figura del Che Guevara. Argumenta en este
sentido que el pensamiento guevarista es heredero directo de los ideales de los
padres de la independencia latinoamericana: Bolívar, San Martín, Martí, entre
otros.
Además,
en el ámbito del marxismo, el Che continuaría la línea inaugurada por Lenin,
Trotsky y Rosa Luxemburgo; y se hermana con toda aquella tradición del marxismo
que de una u otra forma rechazó la canonización de este corpus teórico hecha
por el estalinismo y su uso como justificación para políticas de conciliación,
tanto con fuerzas burguesas en el ámbito de las luchas nacionales como con
potencias imperialistas en la arena internacional.
EL FETICHISMO
Y EL RESCATE DEL PENSAMIENTO DE MARX EN NUESTROS DIAS
El
libro 'Fetichismo y poder en el pensamiento de Karl Marx' debe entenderse en el
marco de la matriz teórica y la tradición que Néstor Kohan reivindica, aunque
por su carácter fundamentalmente teórico no estén explicitados abiertamente en
la obra. 'Fetichismo y poder…' es una síntesis de largos años de investigación
realizada por el autor en pos de formular y fundamentar teóricamente los
postulados de un marxismo crítico, desmarcado de aquella tradición que
precisamente la irrupción de los movimientos de Izquierda inspirados en la
revolución cubana y el pensamiento guevarista vinieron a poner en tela de
juicio.
La
obra, además, es ilustrativa en el sentido que constituye una recopilación de
una serie de trabajos publicados con anterioridad en forma parcial, y que ahora
se reúnen en un libro como un todo coherente y con un claro hilo conductor. El
eje articulador lo constituye -como bien lo advierte su título- el concepto de
fetichismo, una categoría fundamental desarrollada por Marx en el primer
capítulo de El capital y que apunta a revelar la naturaleza del fenómeno de
cosificación de las relaciones entre los seres humanos bajo el régimen de
producción de mercancías del capitalismo.
La
novedad introducida por el autor está en extender la aplicación de esta
categoría más allá del ámbito estrictamente económico de la sociedad
capitalista -que es donde originalmente Marx lo aplicó-, hacia otras esferas de
este tipo de formaciones sociales. Así, la política, y en especial las
distintas formas particulares que adopta la institución estatal bajo el capitalismo,
aparece como todo un fecundo campo de aplicación de esta categoría en la obra
de Kohan. También la cultura y la ideología aparecen como otros campos en que
la categoría fetichismo tendría pertinencia para un abordaje desde el
materialismo histórico de dichas manifestaciones.
El
fetichismo sería, en síntesis, una categoría del marxismo no estrictamente
económica, sino una de carácter totalizante. Para llegar a estos planteamiento
Kohan confronta previamente, rechazándolas, aquellas nuevas corrientes progresistas
surgidas en la academia que descartan la concepción totalizadora del marxismo,
ofreciendo en cambio una visión fragmentaria de la dominación bajo el
capitalismo.
Kohan
también rechaza aquellas interpretaciones economicistas y evolucionistas de la obra
de Marx. A través de un exhaustivo estudio llega a establecer un continuo entre
las posiciones teóricas de los principales representantes de la II
Internacional, los manuales de divulgación soviéticos e intelectuales de
Izquierda más recientes, como Holloway y Negri que, a pesar de las aparentes
disparidades de discursos, adoptan similares posiciones en cuanto a posiciones
políticas.
Labels:
debate,
educación política,
Marx,
marxismo,
teoría y práctica
lunes, 21 de julio de 2014
Marxismo y cuestión nacional
Introducción
¿Un solo gran pueblo, una patria universal? Quizás sea el punto de llegada de la historia de la humanidad. Pero vivimos en comunidades, pueblos, naciones, con historias diferenciadas, con diversidad, pero con un destino común. El Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels terminaba con una frase: Proletarios de todos los pueblos, uníos. Ello no supone "disolver" a los pueblos sino agrupar a las y los proletarios para la lucha común.
La palabra alemana que en la frase se ha traducido como pueblos, es länder, que se puede traducir como tierras, territorios.
El marxismo no viene a abolir las naciones, sino a ayudarnos a explicarnos la historia, las transformaciones de la formación social.
Cuando hablemos de naciones, pensemos en comunidades más o menos grandes, con una secuencia histórica y una estructura social común y no solo en Estados, que fueron impuestos desde el poder. Por eso, en países (Estados) que abarcan (por lo general por la fuerza) a varias naciones, es erróneo usar lo "nacional" como sinónimo de lo general. Llamar a "paros nacionales", "encuentros nacionales", es convocar a una sola nación y no a todas: eso es excluyente; para corregir eso, Bolivia se asumió como Estado Plurinacional.
Presentamos este artículo para el debate.
C. Ruiz
Marxismo y cuestión nacional
Por Néstor Kohan (La Gran Llamarada)
¿Qué pensó Marx sobre el problema nacional? ¿Cuáles han sido los debates históricos en el marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión nacional? Entrevista a Néstor Kohan para el periódico «La Llamarada».

(Entrevista a Néstor Kohan para el periódico «LA LLAMARADA»)
¿Qué pensó Marx sobre el problema nacional?
La posición histórica del marxismo no ha sido unívoca ni uniforme. En sus primeros escritos Marx y Engels tenían, junto a su humanismo universalista y al internacionalismo, un punto de vista cosmopolita, sintetizado en la expresión “los trabajadores no tienen patria” del Manifiesto comunista (1848). Ese mismo año Engels escribía: “En América hemos presenciado la conquista de México la que nos ha complacido. Constituye un progreso, también, que un país ocupado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante sea lanzado por la violencia al movimiento histórico. Es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos” (1848). Apenas un año después Engels se pregunta: “¿O acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos, que no sabían qué hacer con ella?” (1849). En sus artículos sobre “La dominación británica en la India” (1853) Marx justifica la penetración del colonialismo inglés en el oriente en nombre del “progreso histórico” (aún cuando se queja en el terreno ético de los métodos salvajes de los británicos). En ese horizonte Engels hacía suya la concepción de Hegel sobre los “Pueblos sin historia”, naciones periféricas condenadas, supuestamente, a no tener un estado propio. El triste y erróneo artículo de Marx sobre Simón Bolívar (enero de 1858) constituye probablemente la última prolongación de ese paradigma eurocéntrico, moderno, cosmopolita y progresista del Manifiesto comunista. A partir de allí Marx y Engels revisan su propia teoría, amplían notablemente su mirada del mundo (empiezan a hacerlo estudiando el comercio exterior de Inglaterra y sus colonias), comienzan a simpatizar con las rebeldías del mundo periférico, colonial y dependiente y reflexionan agudamente sobre el problema nacional desde un ángulo completamente distinto. Desde fines de la década de 1850 y sobre todo en las de 1860 y 1870, abandonan el cosmopolitismo, conservando el internacionalismo, pero articulado ahora con una mayor comprensión del problema nacional. En su trayectoria teórica y científica se produce una fuerte discontinuidad y un viraje donde radicalizan su crítica del capital europeo occidental y su expansión “progresista” que aplasta los pueblos y somete las naciones de la periferia colonial o dependiente. Irrumpen entonces en su producción teórica India, China, Birmania, Rusia, Persia, islas Jónicas, América Latina, África e incluso en el interior de Europa las “atrasadas” Irlanda, Polonia y España.
¿A qué conclusión política llegan Marx y Engels a partir de ese viraje teórico?
Estudiando en 1854 la revolución española Marx lee una frase programática y emblemática que lo deslumbra, pronunciada en 1810 por el indio americano Dionisio Inca Yupanqui en las cortes de Cádiz: “Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre” (Yupanqui se refiere a la opresión del pueblo español sobre los pueblos indígenas y mestizos de Nuestra América). Marx la hace suya y la aplicará en 1869 cuando se ocupe de Irlanda, reformulando la expresión de Yupanqui para el caso del proletariado inglés y el pueblo de su colonia Irlanda (Lenin utilizará reiteradamente la expresión que Marx adopta del indígena Yupanqui en sus escritos sobre la cuestión nacional, lo cual demuestra que los americanos hemos contribuido también a la gestación del marxismo, incluso del marxismo clásico europeo).

El proletariado inglés —supuestamente depositario de “la misión civilizadora del progreso”— no liberará las colonias; son las colonias las que se liberarán a sí mismas, posibilitando la emancipación del proletariado metropolitano. Una inversión completa del eurocentrismo colonial y del cosmopolitismo “progresista”.
Esa crítica ácida contra el eurocentrismo y el euroccidentalismo desarrollada en sus escritos sobre China de 1853 y en los Grundrisse [primeros borradores de 1857-58 de El Capital] se profundizará aún más en la carta de Marx de 1877 a la redacción del periódico ruso Anales de la patria y en los extensos borradores de su correspondencia de 1881 con Vera Zasulich, así como también en sus Apuntes etnológicos de 1880-1882. En todos esos materiales de madurez Marx ubica en el centro de sus reflexiones teóricas a la periferia del sistema mundial capitalista, al mundo colonial y dependiente, sometiendo a crítica la mirada cosmopolita, ingenuamente apologista del “progreso”. Abandona terminantemente el cosmopolitismo y defiende con entusiasmo las causas nacionales de Irlanda, Polonia y otros países sometidos que luchan por su liberación nacional. Incluso en esa época, según revela su correspondencia, simpatiza abiertamente con los métodos de lucha armada de los irlandeses y los populistas rusos que realizan atentados contra el zar. En su corpus teórico de madurez el eje se desplazó del centro europeo a las periferias coloniales y dependientes. Marx no duda en apoyar la lucha armada de estos pueblos rebeldes.
¡Cuánto desconocimiento y cuanta ignorancia sobre Marx tienen los supuestos “eruditos” académicos del marxismo que utilizan frases sueltas y descontextualizadas de este genio del pensamiento para desconocer el papel del imperialismo contemporáneo, apoyando bochornosamente con jerga “de izquierda” y poses supuestamente “internacionalistas” los bombardeos neocoloniales del Pentágono y la OTAN en Libia, las guerras de saqueo en Afganistán e Irak, las intervenciones norteamericanas en Siria y Venezuela y muchas otras hazañas “humanitarias” del imperialismo! Desde ese ángulo, pretendidamente cosmopolita y eurocéntrico, han llegado a apoyar a Margaret Thatcher y su aventura neocolonial en nuestras islas Malvinas, donde la OTAN construyó una base militar nuclear.
¿Cuáles han sido los debates históricos en el marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión nacional?
Después de Marx lamentablemente la Segunda Internacional desconoce el viraje teórico del maestro, retrocede y vuelve a incurrir en el peor eurocentrismo. Para la socialdemocracia el socialismo es cuestión de gente blanca, urbana y europea. Así pensaban H. van Kol, Emilio Vandervelde y muchos otros reformistas. En el congreso de la II Internacional de 1907, en Stuttgart, las posiciones que declaraban “no repudiar ni en principio ni para siempre toda forma de colonialismo, el cual, bajo un sistema socialista, podría cumplir una misión civilizadora” ganaron la adhesión de casi la mitad de la Internacional. Patético. Sólo Lenin y Rosa Luxemburg (aún discrepando entre sí sobre Polonia) se animaron a arremeter contra semejante engendro eurocéntrico. Lenin fue el más radical planteando como programa político estratégico la doctrina de la autodeterminación de las naciones, sin vasallaje imperial o colonial de ningún tipo, ni “humanitario”, ni “civilizado” ni “socialista”.

De este modo Lenin abre el comunismo e incorpora en la revolución mundial a todas las culturas y naciones del Tercer Mundo. Ho Chi Minh recuerda en sus memorias cómo se puso a llorar de emoción cuando leyó a Lenin, pues hasta ese momento la Internacional era cosa de “blancos europeos y civilizados”. Los amarillos, los negros, los indígenas, los mestizos y todo el mundo colonial, semicolonial y dependiente no entraban en “el colonialismo socialista” de la Segunda Internacional. Pero la apertura y el brillo de Lenin duraron poco. Tras su muerte, Stalin sacrifica el internacionalismo alcanzado subordinándolo a la razón de Estado y al interés estatal de Rusia con su doctrina del “socialismo en un solo país” que no sólo no resolvió el problema nacional sino que multiplicó una serie infinita de discordias y odios nacionales en los pueblos y culturas a los que se les negó la autodeterminación y se les impuso el idioma ruso por la fuerza.
En términos generales, en todos esos casos—desde el eurocentrismo occidentalista hasta la posición leninista de la autodeterminación de las naciones— la disyuntiva giraba en torno a naciones ya constituidas oprimidas por grandes potencias.
En Nuestra América Mariátegui aborda el problema desde un nuevo ángulo, ya que en nuestro continente las naciones no están plenamente constituidas. Las repúblicas heredadas de las primeras guerras de independencia (donde Bolívar y San Martín triunfan sobre el colonialismo europeo) son repúblicas bananeras hegemonizadas por las mezquinas y miopes clases dominantes criollas, patrias chicas y retazos fragmentados de la Patria Grande bolivariana. De la gran nación unificada a escala continental con la que soñaba Bolívar pasamos —gracias a la mano pérfida de Inglaterra y Estados Unidos— a más de 20 republiquetas, enemistadas entre sí (a tal punto que en Centro América hubo guerras hasta por el fútbol), que además oprimen a los pueblos originarios con una institucionalidad burguesa y oligárquica. Por eso Mariátegui reformula “la cuestión nacional” de los clásicos del marxismo europeo desde un ángulo muy novedoso. A partir de la revolución cubana y el auge de la insurgencia continental de los 60 y 70, comienzan a reivindicarse las primeras guerras de independencia de la Patria Grande como parte constitutiva del proyecto socialista y comunista contemporáneo.

¿Cómo pensás que pueden articularse las luchas de liberación nacional o las reivindicaciones identitarias particulares, con la lucha anticapitalista y por el socialismo que es profundamente internacionalista?
La fórmula clásica según la cual la revolución socialista es “internacional por el contenido, nacional por la forma” me resulta hoy un poco esquemática. No creo que la identidad nacional latinoamericana sea simplemente un problema de “forma”, una presentación “folclórica”, externa y decorativa de algo que ya está completamente masticado y acabado. No existe un modelo universal (extraído de Europa occidental) que “se aplica” mecánicamente país por país, según las variaciones idiosincráticas del folclore local. La historia nacional está presente también en el contenido de las revoluciones de liberación nacional y social. Ejemplo: para la revolución cubana la herencia de Martí no es un adorno decorativo externo sino parte de su misma conformación y gestación histórica.
Por otro lado, no pondría en el mismo plano las luchas de liberación nacional a escala continental —sobre todo en perspectiva bolivariana, a escala de la Patria Grande— y los conflictos de dominación clasista —la lucha de clases— junto con los problemas de reivindicaciones identitarias, como la cuestión de género y las múltiples opciones de diversidad sexual, la cuestión del racismo u otras análogas. Todas esas perspectivas de análisis son legítimas y validas ya que abordan distintos tipos de opresión bajo el capitalismo pero se desarrollan y despliegan en planos diferentes de la lucha, no siempre equivalentes ni simétricos. ¿Dónde estaría la diferencia específica entre estas problemáticas? En su capacidad de aglutinar, convocar y articular rebeldías diversas contra el sistema capitalista. La Academia norteamericana y la francesa han elaborado y difundido una cantidad abrumadora de literatura teórica y política destinada a convencer al movimiento popular de que el mejor de los mundos posibles gira en torno a las luchas de gueto, a las reformas institucionales puntuales, a los juegos de lenguajes recíprocamente ajenos, intraducibles e inconmensurables de cada movimiento social. Esas academias y el pensamiento posmoderno han insistido durante 30 años que cualquier articulación totalizante que reúna las múltiples rebeldías en un frente común contra el capitalismo y el imperialismo es… “opresiva”, “sustitucionista” y en última instancia “totalitaria”. Curiosamente para ser libertario y políticamente “radical”… hay que conformarse con reformas institucionales que den cuenta de identidades particulares (por ejemplo, leyes antirracistas que protejan al pueblo judío de la marginación, ley del matrimonio igualitario para el movimiento gay, programas de discriminación positiva para los negros y negras afrodescendientes, etc.). Reformas institucionales en defensa de “la diversidad” plenamente compatibles con el sistema capitalista. No casualmente en EEUU, la potencia imperialista más opresiva, vigilante y represora del mundo (como reconocen el más teórico Noam Chomsky o el más práctico Snowden), hay generales gays, un presidente negro, ministros de origen judío y torturadoras mujeres. Un gran respeto por “la diversidad”… siempre dentro del capitalismo y el imperialismo, por supuesto.
A contramano de posmodernos y multiculturalistas, el gran desafío del marxismo revolucionario latinoamericano consiste en poder articular todas las rebeldías multicolores en un proyecto colectivo de hegemonía socialista apuntando a construir a escala de la Patria Grande ese sueño inacabado e inconcluso de Simón Bolívar cuando dijo “Para nosotros la patria es América”, así como para Martí “Patria es humanidad”. El socialismo y el comunismo internacionalistas no son grises, tienen múltiples colores. El rojo, si quiere triunfar sobre el capitalismo y el imperialismo, tiene que ser la síntesis integradora y aglutinadora de ese arco iris multicolor donde no pueden estar ausentes la identidad cultural de nuestros pueblos y la emancipación nacional de la Patria Grande, proyecto todavía inconcluso de nuestros primeros libertadores y libertadoras.
¿Cómo se ha pensado la cuestión nacional desde el guevarismo? ¿Cómo la abordó el PRT de Argentina?
El Che Guevara no es una estrella solitaria, sino uno de los máximos exponentes de la revolución cubana y latinoamericana. Esa revolución se inspira, ya desde el asalto al cuartel Moncada de 1953, en el programa de José Martí. Más tarde, habiendo triunfado sobre el enemigo imperialista y la burguesía lumpen, mafiosa y prostituída de la isla, la revolución cubana sintetiza su mirada del problema nacional en la Segunda Declaración de La Habana, combinando tareas nacionales-antimperialistas con las específicamente socialistas.

Hijo de ese horizonte, el Che comunista e internacionalista, recupera al mismo tiempo a San Martín (discurso del 25 de mayo de 1962 en La Habana), a Bolívar (en sus Cuadernos de lectura de Bolivia) y a Martí (en “Notas para el estudio de la ideología de la revolución cubana”). Según Pombo, sobreviviente de la guerrilla de Bolivia, el Che compartía con sus compañeros las lecturas sobre Juana Azurduy y la guerra de guerrillas de las republiquetas del Alto Perú contra el colonialismo español.
Aprendiendo del Che, diversos exponentes del guevarismo latinoamericano se esforzaron por sintetizar el método, la concepción del mundo y de la vida y la ideología marxista con las tradiciones nacionales indo-latino-nuestroamericanas. Desde Carlos Fonseca a Miguel Enríquez, desde Raúl Sendic a Roque Dalton, desde Camilo Torres a Manuel Marulanda Velez, incluyendo en esa familia continental al argentino Mario Roberto Santucho.
No casualmente el PRT [Partido Revolucionario de los Trabajadores] elige la bandera latinoamericana (no sólo argentina) del ejército de los Andes de San Martín para identificar sus emblemas en la fundación del ERP [Ejército Revolucionario del Pueblo].
Plantear que “no hay nada que reivindicar de la lucha independentista del siglo 19 porque allí no había obreros” me parece expresión de una aguda ignorancia e incomprensión del marxismo y de su metodología histórica. Ese internacionalismo abstracto, pretendidamente cosmopolita e ignorante de nuestra historia en nombre del “clasismo”, está más cerca del tímido reformista Juan B. Justo (que nunca entendió ni al colonialismo ni al imperialismo) que del Che Guevara, Lenin y sobre todo del propio Marx.
¿En qué sentido pensás que los sentidos atribuidos y asignados a la noción de patria, a los símbolos nacionales, forman parte de la disputa ideológica?
Julio Antonio Mella solía repetir que la palabra “patria” en manos de la burguesía es como un tambor, suena muy fuerte pero está vacía. En cambio cuando son los sectores populares los que apelan a la tradición patriótica y nacional, el concepto de “patria” adquiere un sentido completamente distinto. Fundamentalmente en países como los nuestros, donde la dependencia jamás desapareció (incluso se profundizó), aunque la palabra “dependencia” haya circulado menos en la academia de los últimos 30 años. Que se utilice menos la palabra no significa que haya desaparecido la realidad que ese término designa. Lejos estamos del giro lingüístico donde todo queda prisionero del lenguaje y se evapora la realidad social. Más allá de los discursos y las palabras hay un mundo. En ese mundo social existe lucha de clases.
En el ámbito de la cultura y la reproducción cotidiana del orden social, nada queda al margen de esa lucha de clases. Incluyendo la historia nacional y sus símbolos patrios. El San Martín de Videla (supuestamente un general blanquito y europeo, enemigo de Bolívar) y el de Robi Santucho o Rodolfo Walsh (concebido como un patriota latinoamericano, defensor de la Patria Grande, amigo y compañero de Bolívar) no sólo son distintos sino opuestos y antagónicos. El mismo año (1970) en que el genocida y torturador ejército argentino financiaba y producía la película El Santo de la Espada sobre San Martín, el ERP adoptaba su bandera como símbolo revolucionario. Quien controle el pasado, manejará el presente escribía George Orwell. Emancipar el pasado para liberar el futuro es la tarea del momento. La disputa del año 2010 por el Bicentenario de la independencia lo ha demostrado de manera muy clara.
¿Qué baches encontraste en la historia oficial cuando estudiaste los procesos de revoluciones de independencia en América latina y en el Río de la Plata?
En primer lugar, el eurocentrismo, que sigue gozando de prestigio hoy en día, bajo diversos ropajes. “Nuestra América se liberó… gracias a la invasión napoleónica de España. Napoleón es un derivado de la revolución francesa. Por lo tanto, sin revolución francesa, no existiría la independencia de Nuestra América”. Un relato sesgado, unilateral, deformado, que desconoce 500 años de resistencia continental y el ciclo que inician Tupac Amaru en 1780 y Haití una década después y que sólo concluye en 1824 con la batalla de Ayacucho. El historiador francés Pierre Chaunu —repetido en las academias hasta el cansancio— lo sintetizó diciendo que los latinoamericanos no nos independizamos, recibimos (como un regalo) la independencia. Falso, miserable, altanero y petulante.
En segundo lugar, la construcción de mitos, falsas dicotomías y panteones de la escuela del general Bartolomé Mitre, continuados por Sarmiento y Levene, a quienes se agregaron la Academia Argentina de la Historia (núcleo del gorilaje académico) y el Instituto Nacional Sanmartiniano (fundado por el ultracatólico José Pacífico Otero en el Círculo Militar). Esta corriente opone San Martín contra Bolívar, pretende desconocer el Plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno y condensa un elitismo insoportable. Eso en cuanto a la historia oficial, de factura liberal-conservadora y brutalmente eurocéntrica.

Por oposición a ella, el revisionismo rosista y católico, invirtió la ecuación liberal dejando intactos los términos. San Martín se convierte en un represor, la mazorca rosista en un modelo a imitar y así de seguido.
La historiografía mitrista liberal fue luego reemplazada en la historia oficial y en la Academia por el relato posmoderno según el cual rastrear las raíces de las luchas independentistas es incurrir en un supuesto “mito del origen”, una impugnación que apunta a deslegitimar todo lo que contribuya a fortalecer la memoria histórica y la autoestima popular, dimensiones fundamentales de cualquier resistencia y proyecto revolucionario. Para el posmodernismo todo es “mito” menos… el mercado, la republica parlamentaria y el capitalismo.
Finalmente me encontré con la producción historiográfica de gente bien intencionada, con voluntad de fidelidad a Marx (en general al Marx cosmopolita previo a su viraje sobre el problema colonial y nacional), pero que seguía presa de modelos eurocéntricos y tipos ideales extraídos de la revolución industrial inglesa y la revolución política francesa. Una metodología que les impedía, a pesar de sus buenas intenciones, ajustar cuentas y hacer un beneficio de inventario con la historia apologética y oficial de la burguesía argentina. Para esta corriente, Sarmiento es un ídolo (tanto en el caso de la historiografía del stalinismo como en la del trotskismo), Bolívar un populista bonapartista y la clave de nuestra historia está en…. “el desarrollo de las fuerzas productivas”. Por lo tanto, la mayor parte de las resistencias frente al colonialismo europeo terminan condenadas “porque no tenían un programa para desarrollar las fuerzas productivas”. En nombre de Marx, se termina coincidiendo con el aplauso apologético a los vencedores y la condena a los que resistieron. En algunos casos extremos se termina insultando a Bolívar para aplaudir a Bernardino Rivadavia (su gran enemigo argentino, paralelo a su enemigo colombiano Santander) o incluso se festeja la feroz y mugrienta guerra al Paraguay porque supuestamente…. “desarrolló las fuerzas productivas”.
Frente a tantos equívocos historiográficos defendemos la pertinencia de una nueva mirada de nuestra historia, desde abajo y desde un ángulo marxista latinoamericano y descolonizador. Una nueva mirada de nuestras guerras de independencia y de nuestra lucha de clases, que reivindique con orgullo y con honor a nuestros miles y miles de masacradas y asesinados mientras resistían y luchaban heroicamente contra el colonialismo, hayan tenido o no un programa completo y explicitado hasta el más mínimo detalle para desarrollar las fuerzas productivas.

¿Por qué y qué reivindicar de la figura de Bolívar?
De Bolívar reivindicamos su proyecto de liberación continental (independencia de España pero también integración regional y unidad continental), la conjugación de la lucha nacional y social (liberación de la esclavitud 50 años antes que EEUU y emancipación de la servidumbre de los pueblos originarios), su antimperialismo (identifica estratégicamente a EEUU como enemigo histórico de Nuestra América) y su doctrina político militar revolucionaria del pueblo en armas, condición de su triunfo sobre el colonialismo europeo luego de varias derrotas.
Bolívar constituye hoy un símbolo de rebeldía continental, como el Che Guevara quien, dicho sea de paso, era un convencido bolivariano (en su mochila guerrillera de Bolivia Guevara tenía reproducido el poema de Neruda en homenaje a Bolívar donde éste declara “despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo”). Su visionario proyecto de Patria Grande, todavía inconcluso y pendiente, se ha tornado más actual que nunca en tiempos de globalización. La Patria Grande soñada por Bolívar (compartida por Miranda, San Martín, Mariano Moreno, Artigas y tantos otros y otras) nace en sus escritos en la Carta de Jamaica de 1815 y en el Congreso de Panamá de 1826 enfrentando la doctrina Monroe de 1823 cuyo lema “América para los americanos” condensa el proyecto geoestratégico del imperialismo norteamericano. No es casual que los documentos de Santa Fe IV, elaborados por los estrategas político-militares del Pentágono, identifiquen a Simón Bolívar (junto con la teología de la liberación y Antonio Gramsci) como uno de los principales enemigos actuales de Estados Unidos.
Barrio de Once, 30 de agosto de 2013
La Rosa Blindada: http://www.rosa-blindada.info/
martes, 21 de enero de 2014
"El marxismo es un universo abierto". Entrevista a Néstor Kohan.

Entrevista a Néstor Kohan
por Salvador López ArnalMiércoles, 08 de Enero de 2014 03:53
El marxismo es un universo abierto, probablemente el más interesante y sugerente de nuestra época, donde a contramano de la mediocridad actual, cada uno puede encontrar su propio camino y “elegir su propia aventura”. Es decir, encontrarle un sentido a su propia vida.

Entrevista a Néstor Kohan sobre «Nuestro Marx – Fetichismo y poder en Marx»
—Salvador López Arnal: Su último libro recientemente publicado en el estado español lleva por título Nuestro Marx. ¿Nuestro? ¿El de quién, el de quiénes?
—Néstor Kohan: Ese título lo elegí principalmente por dos razones. En primer lugar, a modo de homenaje a Antonio Gramsci. El 4 de mayo de 1918 el gran revolucionario italiano escribió un artículo titulado “Nuestro Marx”. Allí intenta rescatar al autor de El Capital como un historiador que se opone tanto al misticismo del culto a los héroes de Thomas Carlyle como a la metafísica positivista y evolucionista de Herbert Spencer. En el mismo movimiento Gramsci lo reivindica como “maestro de vida espiritual y moral”. Pero lo más interesante es que ese joven y entusiasta militante comunista, gran admirador de la revolución bolchevique y de Lenin, con ese artículo y otros de la misma época (como “La revolución contra «El Capital»”) se animó a discutirle a las “grandes autoridades” marxistas de su tiempo. Grandes popes prestigiosos que por entonces monopolizaban los saberes y las ortodoxias, las lecturas oficiales y canonizadas, convirtiendo a Marx y El Capital en algo completamente inofensivo frente al orden establecido. Algo no muy distinto de lo que ocurre hoy en día. Gramsci se anima a patear el tablero esforzándose por recuperar el espíritu radical del marxismo. Por eso con ese título quise homenajear al Gramsci revolucionario y su espíritu iconoclasta y desobediente frente a “sus mayores”.
En segundo lugar, el título hace referencia a la pluralidad de tradiciones dentro de la familia marxista. Aunque por economía de lenguaje hablemos y escribamos en singular, en realidad existen muchos marxismos. Y de hecho hay muchos Marx. Debemos reconocerlo sin sonrojarnos ni avergonzarnos. El nuestro es, o al menos pretende ser, un Marx posible, no el único, sino el nuestro. Es el Marx del marxismo revolucionario, interpretado desde América Latina y el tercer mundo, desde el mundo periférico y dependiente e interpelado desde una nueva generación que aspira a retomar en el mundo contemporáneo la ofensiva política, ideológica y cultural por décadas abandonada en función de derrotas y fracasos ajenos, suspiros y nostalgias que no nos pertenecen. Ya es hora de dejar de suspirar “por los buenos y bellos tiempos que se han ido y no volverán”. Ya es tiempo de dejar atrás los complejos de inferioridad y las bienintencionadas pero inoperantes “defensas del marxismo” (como si este corpus teórico y político fuera un barco que va a naufragar, una fortaleza sitiada o una ciudad en crisis que se apresta a enfrentar una invasión) para retomar la ofensiva ideológica. Que se defiendan nuestros enemigos. Hay que quitarle la iniciativa al enemigo. Nuestro Marx es entonces un Marx que pretende ser contemporáneo y al ataque.
—S. López Arnal: Belén Gopegui [escritora y novelista] prologa la edición española de su libro con un texto (hermosamente brechtiano) que titula “Ni la verdad ni la razón se abren camino a solas”. ¿Cómo se abren entonces, en qué compañía, con qué esfuerzos?
—N.K.: El título elegido por Belén para su prólogo es acorde al fragmento de la obra Galileo Galilei de Brecht que abre todo el libro. En ella un monje del Vaticano pregunta “¿Y usted no cree que la verdad, si es tal, se impone también sin nosotros?”. Entonces Brecht le hace responder a Galileo que la verdad jamás se impone sola, por sí misma: “No, no y no. Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón sólo puede ser la victoria de los que razonan”. Esa obra de Brecht la leí en una traducción de Osvaldo Bayer [escritor argentino] hace muchos años cuando estudiaba filosofía. La pusieron dos veces en teatros argentinos y llevé a varios adolescentes de la escuela donde yo daba clases a verla. Todos quedaban maravillados. Creo que con ese pasaje Brecht desplumaba muchos debates de la filosofía académica (que discute si existe la verdad o no, pero siempre al margen de la historia y de los conflictos sociales) y al mismo tiempo ponía en discusión la pasividad de la intelectualidad enamorada de sus propias ideas que se muerde la cola y gira, eternamente, sobre su propio circuito. Por eso me gustó tanto ese pasaje y, por lo visto, también le gustó a Belén. Porque nos invita a intervenir, a participar, a luchar por lo que creemos verdadero, justo, digno, genuinamente valioso. No basta decir “estoy indignado” porque me doy cuenta que me están mintiendo. Tampoco alcanza con gritar “que se vayan todos” ante cada farsa o manipulación de los poderosos. ¡Hay que hacer algo!
Y hay que hacerlo colectivamente y en forma organizada a partir de una estrategia. No a partir del enojo individual o la ira espasmódica (que puede ser muy ruidosa o escandalosa pero dura poquito tiempo y luego se diluye sin pena ni gloria), sino desde una estrategia colectiva, organizada y a largo plazo. Nosotros somos de los que creemos que sí existe la verdad y que vale la pena luchar por ella.
Recuerdo una vez una profesora de guión, excelente persona, pero muy seducida por las modas académicas del giro lingüístico y el posmodernismo, que insistió durante meses con que “todo es relato y no existe la verdad”. La escuché en silencio durante meses. Hasta que un día no pude más, levanté la mano y le pregunté “¿Yo quisiera saber si los desaparecidos [los 30.000 secuestrados y desaparecidos de Argentina en tiempos de la dictadura militar] están muertos o están paseando por Paris [relato oficial del general Videla]? ¿Están desaparecidos de verdad o es solo un relato?”. Allí se acabó la discusión. Esta compañera, sin palabras, admitió que están desparecidos, están muertos y eso es una verdad trágica pero irrebatible. ¡Lograr que se aceptara esa verdad histórica, la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras, fue producto de una larga y esforzada lucha social! Existe la verdad. Nunca se impone sola, al margen de la lucha de los pueblos, al margen de la práctica. Aunque enfrente nuestro haya miles y tal vez millones de personas creyendo que Hitler es un patriota, que el general Franco defiende la familia, que el general Videla garantiza los derechos humanos o que la tortura sistemática que ejercen los militares norteamericanos es sinónimo de civilización, democracia y pluralismo, debemos aferrarnos con uñas y dientes a la verdad, debemos abrazarnos a la verdad y luchar junto a ella y por ella. Sople para donde sople el viento. Al menos eso aprendí al estudiar a Marx, sus Tesis sobre Feuerbach y tantos otros textos.
—S. López Arnal: En los anexos de su obra figuran tres epílogos. El primero es de Toby Valderrama, el texto de presentación de la edición venezolana de su obra. ¿Qué representa Venezuela para usted?
—N.K.: La primera edición de este libro vio la luz precisamente en Venezuela. Una edición muy bonita, absolutamente gratuita (de carácter “artesanal” ya que no fue distribuida en librerías), dirigida a la clase trabajadora y los militantes revolucionarios. Se presentó junto a los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera. Hubo encuentros muy interesantes ya que pudimos conversar con estos compañeros y compañeras vinculando la teoría crítica de Marx con intentos concretos de iniciar la transición al socialismo. Recuerdo que en aquellas presentaciones se discutió, además de los temas tradicionales de El Capital, el vínculo entre marxismo y cristianismo revolucionario. Un trabajador venezolano del petróleo, marxista y cristiano al mismo tiempo, nos sugirió que la definición de Marx acerca del comunismo, las necesidades y las capacidades, coincide textualmente con un pasaje del libro La Biblia.
En Caracas, también participaron de la presentación antiguos militantes de la insurgencia venezolana de los años ‘60 y ‘70, respetados, queridos y admirados por varias generaciones nuevas de militantes. Fue realmente muy emotivo. Incluso se cantó “La Internacional”. Yo creo que en Venezuela se está dando una de las batallas más duras y más agudas contra el imperialismo. El presidente Hugo Chávez, antes de morir (¿de ser asesinado?), logró reinstalar en la agenda de los movimientos sociales el debate del socialismo, horizonte ausente durante dos décadas que ya no era ni siquiera mencionado en el lenguaje del mundo progresista y revolucionario. La socialdemocracia, por ejemplo, abandonó hace largo tiempo hasta la sola mención del socialismo. En Europa occidental y también en América Latina. Por eso se incomodó tanto con la insolencia y la rebeldía de Hugo Chávez. Creo que volver a traer al presente y reinstalar el debate por el socialismo fue uno de los grandes aportes a escala mundial del proceso bolivariano de Venezuela. Y en ese debate El Capital de Marx resulta fundamental...
Tan fundamental como la reflexión de Ernesto Che Guevara sobre la transición al socialismo y la ley del valor. En ambos casos el marxismo revolucionario pone en discusión la posibilidad de salir del capitalismo y comenzar la transición al socialismo de la mano del mercado. No hay un “capitalismo bueno” y un “capitalismo malo”. No existen los “empresarios socialistas”. El pensamiento marxista tiene mucho que aportar en estos debates pendientes.
—S. López Arnal: En aquella primera edición de distribución gratuita se incluyen a modo de prólogos otros dos trabajos de presentación escritos por dirigentes de la insurgencia latinoamericana. ¿Por qué vincular a Marx con la insurgencia?
—N.K.: Esos otros dos prólogos o presentaciones del libro generaron un revuelo propio y tuvieron consecuencias políticas directas. En concreto, diversos organismos represivos de América Latina vinculados a la inteligencia militar comenzaron el hostigamiento a través de páginas de internet acusándome con nombre, apellido y fotografías mías (trucadas) de ser algo así como el guía inspirador de las insurgencias latinoamericanas. ¡Un delirio paranoico absoluto! Un relato tirado de los pelos que no resiste el menor análisis serio. Incluso las fotografías mías que utilizaron en ese hostigamiento estaban trucadas. Tomaron las fotos de una conferencia que di en Compostela, Galicia, en un seminario teórico público del año 2008, le cambiaron el fondo reemplazando los símbolos y banderas, pretendiendo convertirme en un “adoctrinador” de revolucionarios latinoamericanos. Una operación burda. Pero que no dejó de preocuparme porque las instituciones militares y paramilitares que la llevaron adelante tienen muchísimos intelectuales asesinados en la espalda. Profesores, periodistas, abogados, maestras, sociólogas, historiadores, etc. ¡Muchos muertos, muchas asesinadas en nombre de la “seguridad democrática”! A los que no logran asesinar, los encarcelan, los persiguen, los demonizan, los “marcan”, los amenazan de muerte, aunque vivan incluso fuera de América Latina.
Esos organismos de inteligencia militar y paramilitar continúan formándose en pleno siglo XXI —bajo directa influencia de los militares norteamericanos e israelíes— en la perspectiva anticomunista de la guerra fría, sólo que ahora han reemplazado el fantasma gótico del “comunismo” y la “subversión” que provenía de la fría nieve soviética por el fantasma tropical y caribeño del “narco terrorismo”, pero la matriz ideológica macartista es exactamente la misma. A cualquiera que piense diferente hay que eliminarlo. Y si es marxista... ¡mucho peor!
Yo creo que esos otros dos prólogos molestaron tanto y generaron semejante reacción desmesurada principalmente por dos motivos. En primera instancia, porque mostraban al público lector que la militancia revolucionaria e insurgente de América Latina no constituye una banda de forajidos y bandoleros desquiciados, que buscan adrenalina transpirados y babeando ni viven al ritmo enloquecido de la cocaína, sino que la insurgencia se basa en una detallada y meditada lectura de Marx, reflexiva, rigurosa y serena. Esos textos demostraban que no hay ninguna “irracionalidad” en las rebeldías latinoamericanas. Por eso generaron tanto enojo de parte de las fuerzas represivas.
En segundo lugar, esos textos publicados “a modo de prólogos” que celebraban explícitamente nuestro intento de repensar a Marx y El Capital nos permitían comenzar a retomar un vínculo durante muchos años perdido y olvidado. Aquel que une la reflexión de la teoría crítica marxista con la militancia revolucionaria. Una tradición de pensamiento que en los años ’60 y ’70 habían desarrollado, entre muchos otros nombres célebres, Frantz Fanon en el caso de la revolución de independencia de Argelia, la revista cubana Pensamiento Critico, las propias intervenciones teóricas del Che Guevara en el debate cubano de 1963 y 1964 sobre la teoría del valor, los escritos del pensador brasilero Ruy Mauro Marini que unían su teoría marxista de la dependencia con la militancia en la insurgencia chilena, etc.etc. Cuando en sus libros Consideraciones sobre el marxismo occidental y Tras las huellas del materialismo histórico el historiador británico Perry Anderson se queja de ese divorcio entre marxismo universitario-académico y militancia social está hablando precisamente de este problema. Retomar ese hilo rojo, perdido y olvidado, donde marxismo teórico y militancia práctica son dos caras de la misma moneda sigue siendo una tarea pendiente.
—S. López Arnal: Me ha pasado lo mismo que a Belén Gopegui: me he emocionado con su dedicatoria. La solidaridad, la generosidad, la amistad, la lealtad, el compañerismo, el estímulo moral, el hacer lo que se debe sin medir ni calcular… esos valores, esa ética, señala, pregunta usted, ¿no es acaso el corazón del marxismo y el antitodo frente a tanta medriocridad? ¿A qué mediocridad hace referencia? ¿El marxismo es entonces el desarrollo de una ética humanista?
—N.K.: Esa dedicatoria del libro está dirigida a mi padre, ya que lo terminé de redactar y corregir en su última versión cuando mi padre estaba agonizando por un cáncer. Por suerte lo pudo ver antes de morir. Estoy más convencido que nunca que el proceso por el cual una persona se hace revolucionaria, socialista o comunista, es mucho más complejo que aquella imagen tradicional, simple e ingenua, de notable impronta iluminista, donde la mera lectura de un texto toca como una varita mágica a alguien y a partir de allí cambia súbitamente todo en su vida. No creo que las cosas sucedan de ese modo. Los libros son fundamentales para construir la conciencia de clase y una identidad personal revolucionaria, pero son solo un aspecto. Central, pero no único. En la vida real de la gente las variables son múltiples y los aprendizajes también.
Sospecho que antes de incursionar en El Capital las personas se nutren de los valores solidarios del marxismo y es ello lo que los mueve a rebelarse, a leer, a estudiar, a militar de manera organizada, etc. Esa dedicatoria está dirigida a mi padre porque a través suyo y de sus amigos de militancia yo me vinculé al marxismo. Fueron esos valores solidarios que usted menciona y que están en la dedicatoria —valores que me fueron transmitidos familiarmente desde la niñez por mi madre y mi padre en tiempos de la dictadura sangrienta del general Videla— los que me llevaron a identificarme con los rebeldes, con los explotados, con las humilladas, a despreciar el dinero como rey absoluto de nuestra sociedad, a odiar a los torturadores y represores, a sentir asco y repulsión, incluso física, frente a la injusticia, a rechazar la mediocridad que han pretendido instalarnos como horizonte insuperable de nuestra época.
Creo que ese proceso de enseñanza-aprendizaje junto al ejemplo cotidiano de mis padres fue prioritario. Las lecturas de Marx vinieron después a legitimar algo previo ... El marxismo, al menos para mí, ha sido y es una concepción del mundo, de la historia y de la sociedad que le dio sentido a mi vida, que me permitió comprender —a escala universal— lo que yo sentía e intuía. Pero esos sentimientos, esos valores, esas enseñanzas estaban desde antes y venían de la niñez. Sospecho que a muchos compañeros y compañeras les ha pasado lo mismo en sus vidas. Por eso la niñez, época de la vida cuando se aprenden los valores y se “maman”, como una ética vivida y pretéorica, incluso como una estructura de sentimientos, constituye un terreno de disputa formidable. Tradicionalmente la Iglesia católica, por ejemplo, ha defendido a capa y espada sus escuelas primarias... ¿Por qué? ¿A qué edad un niño va al catecismo? En Argentina a los ocho años... Hoy en día el mercado también ha avanzado sobre la niñez. Las series de Disney Channel apuntan a ese público infantil inoculando los valores del american way of life. Mucho antes de leer un libro entero los valores del mercado o de la religión ya moldean la personalidad. Los marxistas no podemos desconocer ese proceso de constitución de la personalidad, central en lo que después Marx denominará “la conciencia de clase” de cada individuo. Entre otras razones, por eso creo que la ética y los valores constituyen un eje fundamental del marxismo, no sólo a nivel teórico y reflexivo sino en sus batallas políticas cotidianas por conquistar la hegemonía y la subjetividad de las grandes masas populares. Una batalla que empieza mucho antes de leer un texto o una revista marxista. Esta lucha comienza en la niñez. Nuestros enemigos lo tienen claro.
Demás está decir que descreo de las lecturas positivistas, estructuralistas o weberianas, “neutralmente valorativas” que pretenden construir una ciencia social al margen de la ética y los valores. Eso no es la teoría social y eso no es El Capital. Si el reformismo evolucionista y kantiano de Eduard Bernstein pretendió convertir al marxismo simplemente en una ética y al socialismo en un mero imperativo categórico eso no implica que los marxistas revolucionarios abandonemos la ética. Sería un gravísimo error teórico, epistemológico y político. Los valores de la ética comunista que pregonaba el Che Guevara son los mismos que guiaron a Marx en su redacción de El Capital. Creo que allí hay un tesoro inmenso, todavía inexplorado, que puede servir de antitodo frente a la mediocridad perversa y monstruosa en la que pretenden hundirnos el capitalismo y los valores del mercado.
—S. López Arnal: Distingo Marx del marxismo. ¿Cómo concibe usted este segundo? ¿Cómo una teoría creativa, como una praxeología transformadora, como una tradición revolucionaria?
—N.K.: Para nosotros el marxismo constituye una concepción materialista de la historia, una teoría crítica de la sociedad capitalista, una filosofía de la praxis, una teoría política de la revolución y la hegemonía, un método dialéctico, crítico y revolucionario y en última instancia, una filosofía de vida. Creo que el marxismo tiene esa multiplicidad de dimensiones, de niveles y de “escalas”. Quedarse únicamente con una dimensión implica castrarlo, mutilarlo, convertirlo en una caricatura. Lamentablemente en muchas ocasiones se ha hecho esa operación para tratar de clasificarlo, intentando introducirlo a la fuerza en el lecho de Procusto de las disciplinas universitarias, en la parcelación del saber social tal como hoy lo conocemos (una filosofía, una sociología, una economía, una antropología, una historiografía, una psicología, etc.). Creo que el gran desafío actual consiste en restituirle al marxismo su carácter totalizante, completamente a contramano de los saberes fragmentados que expresan la concepción social esquizofrénica del conocimiento, típica del capitalismo tardío y posmoderno. Ese desafío debe venir acompañado de una batalla por la vida cotidiana. De nada servirá el marxismo si no afronta la pelea por transformar la vida cotidiana. Por eso considero que el marxismo, además de una gran teoría, todavía inigualada, constituye una filosofía de vida, muy superior a las filosofía de la autoayuda, al modo de vida que nos proponen las religiones y absolutamente superador de las mediocridades inherentes a la vida del mercado y de los shoppings.
—S. López Arnal: En sus agradecimientos — “A quienes nos enseñaron” —, perdóneme la mirada un tanto provinciana. no cita usted a ningún marxista hispánico (dejando aparte a Adolfo Sánchez Vázquez, un exiliado republicano). ¿Por qué es tan débil el marxismo en España? ¿Existe alguna excepción en su opinión?
—N.K.: Quizás fui injusto en los agradecimientos al no incluir a mucha otra gente. Puse a quienes tenía en ese momento más en mente, a quienes conocí personalmente y de los que aprendí en forma directa, pero seguramente uno se ha nutrido de muchos compañeros y compañeras que una mera lista no agota. Dada la crisis editorial argentina y el vaciamiento ideológico, yo me he formado leyendo literatura marxista editada principalmente en México, en Madrid y en Barcelona. Editoriales que hoy ya no existen o que han cambiado patéticamente su signo ideológico...
Si tuviera que mencionar otros compañeros, sabiendo que usted es un especialista en la obra del pensador marxista catalán Manuel Sacristán Luzón (que no incluí en mis agradecimientos ya que nunca lo conocí personalmente, aunque he leído muchos de sus libros) quisiera mencionarle una anécdota. Haciendo memoria, mi padre me trajo de regalo aproximadamente en 1990 varios tomos de cubiertas verdes de una obra de Manuel Sacristán. Se titulaban Papeles de filosofía. Panfletos y materiales [Barcelona, Iacria, 1984] Allí leí una defensa de Engels muy inteligente y sutil, trabajos de lógica matemática además de un prólogo muy pero muy valiente a la revolucionaria alemana Ulrike Meinhof que poca gente se hubiera animado a escribir.
Por supuesto he leído la antología sobre Gramsci de Sacristán. También conseguí en un viaje al estado español que hice hace pocos años una compilación de sus escritos, prólogos y prefacios a El Capital titulada Escritos sobre «El Capital» (y textos afines) [Madrid, El. Viejo Topo, 2004]. Como todo salía tan caro para los latinoamericanos el de Sacristán fue el único libro que me pude comprar en ese viaje. Valió la pena. Pero la anécdota que le quería contar sobre la influencia de Manuel Sacristán es muy anterior a todas estas lecturas, pertenece a la niñez. Resulta que cuando yo tenía trece años y comenzaba la escuela secundaria comenzó a difundirse en Buenos Aires una enciclopedia de conocimientos generales titulada Universitas [Zaragoza, Salvat, 1979]. Eran varios tomos, creo que diez o doce de tapas naranjas. Mi padre me la regaló cuando era un niño. En la escuela la profesora de latín, furiosamente anticomunista y apologista del terrorismo de estado, que expresaba en clase su odio contra el Che Guevara cada vez que podía (eran tiempos de la dictadura militar del general Videla y en mi escuela desaparecieron diez estudiantes), recomendó calurosamente esa enciclopedia. Quizás los militares permitieron su circulación sin haberla leído.
Muy bien, en el tomo quinto dedicado al “pensamiento de la humanidad” había un capítulo sobre... Karl Marx. Me leí aquel capítulo Nº 22 a los trece años. En esa época seguramente debo haber entendido bastante poco. La de aquella enciclopedia fue la primera fotografía de Marx que yo vi en mi vida. En esa época nunca había visto ni siquiera una fotografía del Che Guevara, igualmente prohibido. En Argentina no había afiches, ni posters ni remeras con su rostro. Cuando los militares se dieron cuenta de que en esa enciclopedia naranja aparecía la barba de Marx... prohibieron su circulación y obligaron a retirarla de todos los kioscos de la ciudad. En la escuela se comentó esa prohibición. Si estaba prohibida... ¡más atractivo! Pero antes de la prohibición y de que la saquen de circulación algunos ya la habíamos comprado. ¿Quién había escrito ese capítulo que generó tanto revuelo? Manuel Sacristán. En esa época yo no sabía quien era, ni Marx ni Sacristán. Mi padre no me hablaba de esos temas. Había mucho miedo. Incluso me instruyó para que si en la escuela me interrogaban mis maestros o profesores yo tenía que decir que en mi familia todos creíamos en dios. El que un niño fuera ateo volvía a cualquier familia sospechosa. Así que sin saber quien era, me choqué con Marx.
Ese trabajo de divulgación de Manuel Sacristán fue lo primero sobre Marx que yo leí en mi vida, a los trece años. Aunque no lo incluí en los agradecimientos, enmiendo mi error y aprovecho esta entrevista para agradecerle a la memoria de Sacristán el haber inoculado el virus... Pocos años después, todavía bajo dictadura militar, el virus cobró nuevos bríos gracias a un librito de filosofía de Georges Politzer y unas fotocopias grises y desgastadas de Michael Löwy sobre el pensamiento del Che Guevara. De allí en adelante... de la mano de Marx, del Che y de la militancia en el centro de estudiantes, ya no hubo retorno.


Mariategui
—S. López Arnal: Marxismo, postmodernismo… ¿observa usted puntos de conciliación? ¿Por qué cree usted que una parte de la izquierda académica usamericana, por ejemplo, es tan partidaria del postmodernismo?
—N.K.: En mi opinión no creo que haya puntos de conciliación. Los marxistas coincidimos en algunos puntos con las descripciones posmodernas, no son inventos, dan en el clavo. Los fenómenos que ellos describen muchas veces son ciertos, son reales. Pero no suscribimos el balance posmoderno que termina celebrando lo que existe como el mejor de los mundos posibles. La gran falacia posmoderna consiste en pegar un salto ilegítimo entre lo que es y lo que debe ser. Habitamos la posmodernidad, es cierto que las identidades políticas están muy débiles, es verdad que debemos sobrevivir entre fragmentos deshilachados de cultura, no es falso que cada vez se lee menos y el pensamiento crítico apenas respira, que la esfera pública languidece, que el espacio plano de la imagen en video clip termina predominando sobre el tiempo profundo de la historia. Nada de eso es falso. Pero a los partidarios del marxismo, el socialismo y la revolución nos parece que esos fenómenos socio culturales constituyen retrocesos y poseen un carácter negativo. De ninguna manera nos alegramos, ni aplaudimos ni festejamos la mediocridad del reino posmoderno y su celebración del capitalismo tardío.
En mi opinión, que no es sólo mía sino de muchos marxistas, el socialismo como proyecto integral de nueva cultura y nueva civilización, ni es el simple perfeccionamiento de la modernidad (donde vendríamos a completar lo que la burguesía no hizo) ni tampoco constituye un subcapítulo más refinado de la posmodernidad. Como proyecto integral de una nueva manera de vivir y establecer nuevos vínculos humanos la revolución socialista debería apostar a la superación tanto de la modernidad como de la posmodernidad.
¿Por qué ese tipo de pensamiento posmoderno tiene tanto éxito en la Academia de Estados Unidos? No lo sé en detalle, pero me imagino como posible respuesta que eso sucede por la derrota de la izquierda radical norteamericana que fue aplastada a sangre, dinero y fuego. Con pólvora y con dólares. No debemos olvidar que allí asesinaron desde a Malcolm X hasta Martín Luther King, pasando por el aplastamiento sistemático de las Panteras Negras a las que les introdujeron de manera planificada la droga como vía de neutralización política en sus segmentos juveniles y barriales más radicales.
Muchos movimientos sociales estadounidenses contestatarios fueron reprimidos, sus dirigentes encarcelados (allí sigue todavía preso Mumia Abu Jamal, por ejemplo) y finalmente, mediante una serie interminable de mecanismos de dominación, fueron cooptados. El anticolonialismo radical y combativo de las Panteras Negras devino en la Academia norteamericana en los inofensivos “estudios poscoloniales”. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (exiliada en EEUU), marxista y radical, se terminó transformando en los inocuos y asépticos “estudios multiculturales” y así de seguido. También el feminismo radical y el movimiento homosexual militante padecieron la ofensiva del estado burgués, la moderación y posteriormente la cooptación académica de la mano del posmodernismo y los “estudios de género”. No hay “democracia norteamericana”, eso es un mito. Lo que allí existe es un régimen neomacartista, opresivo y vigilante, como han denunciado desde el más intelectual Noam Chomsky hasta el más “técnico” Edward Snowden. ¿Por qué iba a quedar al margen de ese régimen de control y vigilancia la Academia estadounidense? También allí se sintió el talón de hierro del que nos hablaba Jack London...
—S. López Arnal:¿Es o no es esencial para usted la teoría del fetichismo marxiano? ¿Por qué?
—N.K.: Bueno, esa es la tesis central del libro que me costaría mucho resumir en dos renglones. La teoría crítica del fetichismo no sólo constituye el núcleo de la teoría del valor (columna central en la arquitectura lógico dialéctica de El Capital). Además sintetiza la concepción materialista de la historia, como han demostrado György Lukács en Historia y conciencia de clase o Isaak Illich Rubin en su formidable Ensayos marxistas sobre la teoría del valor. La teoría crítica del fetichismo recupera la teoría de la alienación superando cualquier posible esencialismo ahistórico por donde pudiera entrar dentro del marxismo la metafísica. Marx extiende esa explicación desde el ámbito de su crítica del mercado capitalista hacia el terreno de las instituciones políticas del régimen capitalista (en la cual la república parlamentaria resume un tipo de dominación anónima, impersonal, típicamente moderna y burguesa). La teoría crítica del fetichismo elaborada por Marx no sólo permite desanudar y desmontar los discursos de la economía política (de la clásica y científica así como también de la vulgar y apologética, desde el keynesianismo hasta los neoclásicos y neoliberales). También permite superar la crítica heideggeriana de la técnica y la crítica weberiana de la política moderna. El discurso crítico de Marx contra el fetichismo tiene un alcance explicativo muchísimo mayor que el de Heidegger, el de Weber, el de todas las variantes de la economía cuantitativa y el de la ensayística posmoderna. A partir de esa teoría crítica del fetichismo, Marx no sólo es el teórico de la explotación. También lo es de la dominación y el poder. Al menos eso intentamos demostrar en el libro.
—S. López Arnal: La Historia, en su opinión, ¿es un proceso sin sujeto ni fines?
—N.K.: En la obra de Marx se manejan varias nociones de historia según el nivel epistemológico de sus escritos y sus interlocutores. No es lo mismo cuando Marx polemiza con un político a cuando pretender hacer ciencia de largo aliento. En términos generales encontramos un primer concepto de historia como el devenir de una esencia perdida y alienada, un segundo concepto de una historia como proceso objetivo sujeto a leyes y un tercero que consiste en una concepción histórica que entiende a la historia como un proceso abierto, contingente y dependiente de la praxis y la lucha de clases. Creo que de esas diferentes nociones de historia, la que responde más fielmente al espíritu de la obra en su conjunto es esta tercera concepción, que Rosa Luxemburg resumió en una consigna extraída de Engels: “Socialismo o barbarie”. El futuro es contingente, está abierto, no está preasegurado de antemano. La dialéctica de Marx en su concepción materialista de la historia y su filosofía de la praxis no es sinónimo ni de “mito del origen” ni de teleología; es una dialéctica abierta a las contradicciones de la praxis humana y sus conflictos y a la intervención de los pueblos y clases en lucha. Las leyes que Marx describe y explica en El Capital son leyes de tendencia, campos de condicionamientos y posibilidades abiertas cuya resolución depende de la lucha de clases.
—S. López Arnal: No son pocas las páginas en las que usted se aproxima a la obra de Althusser (y de algunos de sus discípulos). ¿Qué balance hace de su obra?
—N.K.: Tengo por Althusser un gran respeto personal. Destaco algo que gran parte de sus epígonos, deudores y exegetas, habitualmente celebratorios y acríticos, curiosamente pasan por alto. Althusser fue un militante. Eso me atrae de él y me genera respeto. Creo que gran parte de sus epígonos no lo son, por eso no le llegan ni al talón. Viven de las glorias pasadas del maestro sin tener su brillo ni su profundidad. Imitan su escritura y sus giros expresivos, pero se nota a primera vista que les falta ese aliento y esa energía militante que movía internamente el pensamiento de Althusser. Al leer su autobiografía reconozco que se vuelve en un punto una persona querible. No obstante, nunca me han convencido sus tesis filosóficas, epistemológicas ni políticas. Cuanto más estudio a Marx y cuando más profundizo en el marxismo más lejos me voy de Althusser.
Este libro sobre el que estamos hablando en gran medida presupone una crítica dura del legado de Althusser, de su pretendida “filología”, que tanto prestigio le otorgó en su época pero que hoy se cae a pedazos y resulta ya insostenible si estudiamos los materiales originales de Marx tal como éste los fue escribiendo en sus varias redacciones de El Capital.
No lo que Althusser le hacía decir a Marx para “completarlo”, para darle, supuestamente, la filosofía que “le faltaba a Marx”. Althusser nunca entendió, por ejemplo, la teoría del fetichismo en El Capital. La pretendió reducir a una reminiscencia juvenil de la teoría de la alienación o a una hipótesis subsidiaria de la teoría epistemológica de la ideología.
En ambos casos se le escapaba completamente su nexo con la teoría del valor a través de la noción fundamental de “trabajo abstracto”, el gran descubrimiento teórico de Marx. Creo que al final de su vida, en un arranque de sinceridad, el propio Althusser no sólo fue tajante con su movimiento y su propia escuela a la que no dudó en criticar por sus “imposturas” sino que además, en 1988, reconoció explícitamente que Marx en toda su obra y a lo largo de toda su vida jamás se desentendió de la dialéctica... por lo tanto su famosa “ruptura epistemológica” se evaporó por arte de magia. Creo que muchos de sus discípulos han bebido y se han alimentado de sus equívocos premeditadamente antidialécticos (tanto los de juventud como los posteriores a su libro Elementos de autocrítica) y no resulta casual, como ha reconocido el profesor Emilio De Ipola (uno de sus principales epígonos y seguidores en Argentina), que de la mano de Althusser... se fueron del marxismo.
Gran parte de las metafísicas “post”, enemigas a muerte de toda concepción social dialéctica, son herederas vergonzantes del maestro, inconfesadas e ingratas por no reconocer su deuda. Pero insisto. Todas mis críticas, que son muchas y numerosas, no opacan algo que nunca dejo de reconocerle, tanto a Louis Althusser como a su principal discípula, traductora y divulgadora latinoamericana, Marta Harnecker: su carácter militante. Los voceros académicos actuales de esta escuela, ahora conocida como “post”, no lo son y si son militantes, están enrolados en causas sumamente alejadas del proyecto socialista y comunista. Usan el traje, la corbata y los zapatos prestigiosos de Althusser pero les quedan bastante mal. Parecen imitadores de barrio.
—S. López Arnal: No es que esté ausente, desde luego que no, pero déjenme preguntarle por Engels. ¿Es un segundón? ¿No hay comparación posible entre la importancia de Marx y de su amigo?
—N.K.: El mismo Engels reconoció que no alcanzó el brillo ni la genialidad de Marx. No obstante, además de tener una personalidad entrañable y en muchos casos más “moderna” que Marx (pensemos, por ejemplo, su amor con una humilde chica irlandesa, en esa época un escándalo para cualquier familia burguesa alemana o inglesa), Engels hizo aportes perdurables a nuestra tradición. Recordemos su descubrimiento de una corriente revolucionaria dentro del cristianismo, precursora de lo que hoy sería la teología de la liberación, cuando analiza las guerras campesinas en Alemania.
O sus observaciones críticas sobre la dominación patriarcal, precursoras del feminismo marxista. Sus análisis de los fenómenos de la guerra, problemática que manejaba tan bien que recibió el sobrenombre de “general” por parte de la familia de Marx.
O su fundacional análisis crítico de la economía política en su “genial Esbozo”, anterior e inspirador de la mirada crítica del propio Marx. Precisamente con Manuel Sacristán diría que gran parte de los errores y tergiversaciones que se construyeron posteriormente sobre la filosofía del marxismo, convirtiéndola en una metafísica “materialista dialéctica”, no pertenecen tanto a Engels como a la historia trágica posterior del movimiento socialista y comunista. En esa época posterior se tomaron escritos exploratorios de Engels o redactados en un tono polémico como si fueran “la Biblia” del marxismo, deshistorizándolos y descontextualizándolos. Pero eso no fue culpa de Engels.
—S. López Arnal: Le señalo una casi ausencia: Jenny Marx. ¿No es también la compañera de Marx una parte esencial de su vida, de su praxis política e incluso de su obra?
—N.K.: Es verdad que sin esa mujer entrañable que lo enamoró desde muy jovencito, que abandonó su vida burguesa para compartir con Marx toda una vida de militancia, penurias e investigación, el autor de El Capital no habría sido quien fue. Compartió y estuvo codo a codo en todas sus luchas y batallas. Desde las más “políticas” y famosas, hasta la lucha cotidiana por sobrevivir en el exilio sin un centavo en los bolsillos, con hijos que se morían y la pareja no tenía ni para comprarles un cajón, empeñando hasta las sábanas. Todas esas luchas las pelearon juntos. ¿Quién puede sobrevivir en soledad? Cuando ella se murió Marx prácticamente se dejó morir de tristeza. Fue un golpe del que no logró reponerse. Y no era un hombre viejo, recién había pasado los sesenta años. Los datos biográficos de Jenny, por lo menos en las biografías clásicas de Mehring y Riazanov, no suelen ser destacados. Recién en los últimos años han comenzado a aparecer estudios biográficos tanto de su compañera Jenny como de sus hijas. Mucho queda por investigar en esa temática.
—S. López Arnal: Para usted, desde luego, Marx no es un perro muerto. ¿Señalaría algún error en su obra?
—N.K.: El principal, desde nuestro punto de vista, su errónea apreciación de Simón Bolívar, como tratamos de analizar en Simón Bolívar y nuestra independencia (Una lectura latinoamericana). Sin duda ese trabajo de 1858 sobre el Libertador americano constituye su peor artículo en el conjunto de una obra brillante. También apuntaría su inicial eurocentrismo que no fue un “error” sino todo un paradigma de análisis, en gran medida superado a partir de la década de 1860, como intentamos demostrar en Nuestro Marx pero también en el último capítulo de Marx en su (Tercer) mundo.
—S. López Arnal:¿Cómo se relacionan en su aproximación a la obra del clásico el estudio de sus teorías y las prácticas políticas transformadoras en América Latina?
—N.K.: Toda nuestras aproximaciones a Marx y El Capital las hacemos desde las coordenadas ideológicas del marxismo latinoamericano sin por ello renunciar a lo mejor y más radical del marxismo revolucionario europeo, tanto del marxismo occidental como de obras y pensadores del este europeo, como son los casos de Isaak Rubin, Karel Kosik, Jindrich Zeleny entre muchos otros y otras. El marxismo de América Latina (no sólo el marxismo en América Latina) posee una larga historia que en tan corto espacio resulta imposible de resumir. Desde la obra de José Carlos Mariátegui hasta la teoría marxista de la dependencia en sus corrientes más radicales, como por ejemplo en los escritos y análisis de Ruy Mauro Marini. De toda esa historia los puntos más altos, sugerentes y perdurables seguramente han sido Mariátegui y el Che Guevara. Recién hoy en día estamos publicando la obra todavía inédita de Guevara, sus manuscritos de lecturas marxistas del período de Bolivia... (cuando los cuadernos se interrumpen por su asesinato). Para sintetizar le diría que en nuestro proyecto de investigación nos hemos propuesto estudiar a Marx y sus recepciones, reapropiaciones y derivaciones latinoamericanas. Son dos desafíos paralelos que nos multiplican las tareas de investigación, el tiempo de estudio y el trabajo, pero a los latinoamericanos no nos queda más remedio que encarar esa doble perspectiva al mismo tiempo.
—S. López Arnal: Habla usted en ocasiones de la lógica dialéctica. ¿Es una lógica alternativa a la lógica formal? ¿No cree usted entonces en el principio de contradicción?
—N.K.: Ese fue un largo debate de la década del ’50. A mí me sirvió mucho estudiar aquel libro de Henri Lefebvre Lógica formal, lógica dialéctica porque retomando los Cuadernos filosóficos de Lenin sobre la Ciencia de la lógica de Hegel, Lefebvre despejaba muchas incógnitas como la que usted me plantea. La lógica dialéctica no anula ni aplasta a la lógica formal (sea en su capítulo aristotélico clásico, sea en su capítulo matemático contemporáneo), sino que en todo caso delimita su campo de aplicación. En términos generales tiendo a pensar que la lógica dialéctica constituye una herramienta fundamental para los estudios sociales y para tratar de pensar los procesos históricos, sociales y políticos, repletos de contradicciones, a veces antagónicas, a veces no antagónicas. El soporte lógico de un programa de computación está articulado a partir de la lógica matemática. No me imagino cómo funcionaría una computadora violentando esa lógica binaria que excluye la contradicción. Pero a la hora de comprender las luchas sociales, los procesos revolucionarios, las contradicciones entre las clases sociales y los enfrentamientos políticos entre la revolución y la contrarrevolución, las diferencias no antagónicas entre potenciales aliados y las contradicciones insalvables e irreconciliables entre campos enemigos, la lógica matemática seguramente nos serviría de muy poco.

—S. López Arnal: Marxismo, comunismo… ¿Se puede ser comunista y no ser marxista? ¿Se puede ser marxista y no ser comunista?
—N.K.: Aquí entra en juego la lucha por el significado de las palabras. Marx y Engels denominaron al famoso Manifiesto de 1848 “comunista” porque el término comunista tenía un sabor más militante y combativo, como reconoce el historiador Cole. En aquella época había muchas sectas (quizás como ahora..., no lo sé), algunas se llamaban “socialistas”, otras “socialistas verdaderos”, otros “comunistas”. Marx y Engels se sintieron más atraídos y cercanos a los grupos de obreros militantes que a los filósofos genéricos, por eso denominaron ese texto programático (escrito a pedido de los obreros revolucionarios... como demuestra Riazanov) con el nombre emblemático “comunista”. Luego los nombres fueron cambiando. En tiempos de la segunda internacional un revolucionario radical como Lenin o una revolucionaria extrema como Rosa Luxemburg no dudaban en autocalificarse de.... ¡”socialdemócratas”! Hoy eso daría risa.
Más tarde, con la traición de la socialdemocracia durante la primera guerra mundial, el asesinato vil y bochornoso de Rosa Luxemburg a manos de los socialdemócratas alemanes, etc., el término adquirió una connotación absolutamente peyorativa. Hoy en día la socialdemocracia directamente se ha hecho neoliberal. No tiene nada de socialista, ni siquiera el nombre. ¿Qué quedó del término “comunista”? Sufrió un gran desprestigio a partir del stalinismo... las matanzas dentro de la propia familia de revolucionarios... tanto en la URSS como incluso en la guerra civil española. En el caso argentino se dio la tremenda tragedia que el partido que se llamaba y era conocido como “Partido Comunista” tuvo 106 militantes secuestrados y desaparecidos en 1976 pero a pesar de esa abnegación y esa entrega de su militancia su dirección política apoyó a la dictadura militar del general Videla. Trágico, inexplicable, delirante, loco, como quiera pensarse. Pero la apoyó. Hoy eso está fuera de discusión.
Los documentos y publicaciones de esa época son tremendos. Incluso una nueva camada de dirigentes del PC hizo en 1986 una autocrítica pública reconociéndolo. Entonces el término está cargado de connotaciones no siempre positivas. Sin embargo, en Argentina otras corrientes políticas intentaron disputar el término y el nombre. Por ejemplo, el máximo ideólogo del peronismo revolucionario John William Cooke, amigo del Che Guevara y él mismo marxista, estrecho aliado de la revolución cubana y partidario de la lucha armada, llegó a escribir “en la Argentina los comunistas somos nosotros”. Por su parte Mario Roberto Santucho, líder de la insurgencia guevarista argentina del PRT-ERP también se auto pensaba a él y su corriente política como comunista y llamaba a la unidad al Partido Comunista para que este último se incorporara a la lucha armada por el socialismo y contra la dictadura. Pero como el PC tenía otra posición política y otra estrategia, le daba la espalda... En fin. Muchas discusiones donde los nombres, símbolos y denominaciones no siempre se correspondían con las estrategias políticas. En el resto del continente, hubo “comunistas” (así se autodenominaban) que se opusieron a la revolución cubana y a la revolución sandinista...
Por eso creo que la respuesta a su pregunta debe darse históricamente. Los nombres están impregnados de debates históricos. En mi opinión Marx es un pensador comunista. Nuestro proyecto político de alcance mundial es a largo plazo y a nivel estratégico y por eso asume un carácter comunista. Pero los nombres históricos concretos y las denominaciones que adquiere ese proyecto estratégico varían de país en país, de acuerdo a las tradiciones culturales, a los debates del movimiento popular, a las polémicas... Creo que lo que hay que tener claro es el rumbo estratégico. Los nombres van cambiando... Un nombre en sí mismo no define nada. Toni Negri vive hablando de “comunismo” mientras en la vida real se limita a proponer tímidas reformas que no molestan a ningún poderoso ni le quitan el sueño a ningún empresario. Lo que queda, más allá de los nombres y las denominaciones, es el proyecto y la estrategia revolucionaria, anticapitalista, antiimperialista, por el socialismo, para intentar construir una nueva sociedad y un conjunto de comunidades libremente asociadas a escala mundial sin clases sociales ni policía o ejército, sin Estado, sin explotadores ni explotados, y donde intentaremos acabar con todas las formas de dominación. Nunca llegaremos a construirla siendo “amigos de todo el mundo”. Alguien se va a enojar... Habrá que enfrentarlo. Habrá que tener una estrategia de poder... sino volverán a ganar los Pinochet... y todo terminará en una nueva tragedia. Ese proyecto estratégico de cambios sociales radicales a escala mundial es el objetivo a largo plazo. En el medio deberemos ir luchando por iniciar la transición hacia esa superación del capitalismo. Si lo tenemos claro, los nombres y denominaciones no serán un problema.
—S. López Arnal: Marx, afirma usted, no sólo es el teórico de la explotación sino también del poder y de la dominación. ¿Nos señala algunas de sus tesis más esenciales?
—N.K.: En primer lugar, el marxismo no es una teoría de los “factores”. El factor económico, el político-jurídico y el ideológico. Ya Antonio Labriola le demostró a Aquiles Loria que marxismo y teoría de los factores son dos universos teóricos completamente distintos. La sociedad capitalista constituye un conjunto de relaciones sociales estructuradas históricamente. Marx intenta pensar la dominación en todas las relaciones sociales, no sólo en “el factor económico”. Eso en primer término. En segundo lugar, Antonio Gramsci se adelantó cuarenta años a Vigilar y castigar de Michel Foucault cuando planteó en el cuaderno Nº13 de sus Cuadernos de la cárcel que la política y el poder no son cosas sino relaciones. Pero Gramsci dio una explicación mucho más rica que la de Foucault. No sólo son relaciones “en general” sino que son relaciones de poder, de enfrentamiento y de fuerza entre las clases sociales. Bien, entonces cuando Marx, en una célebre nota al pie del capítulo 25 del tomo primero de El Capital nos alerta que todas las categorías son relaciones sociales (el valor, el dinero, el capital, etc.) lo que nos está diciendo es que son relaciones sociales de producción y al mismo tiempo de fuerza, enfrentamiento y de poder entre las clases sociales. Por lo tanto, El Capital nos habla de relaciones de producción —aquellas que nos permiten diferenciar una época histórica de otra— que al mismo tiempo son relaciones de fuerza y de poder entre las clases sociales. Por ejemplo el dinero no sólo no es un pedazo de lingote de oro alojado en la bóveda de un banco central ni un pedazo mágico de plástico de una tarjeta de crédito que por sí mismo, sin trabajo alguno, genera más dinero. El dinero expresa en realidad una relación social de producción generalizada en la cual se enfrentan clases sociales. Cuando hay inflación los ceros no suben de forma automática en los billetes por arte de magia. Lo que se expresa en la inflación, por ejemplo, es una relación de fuerzas donde una clase social pretende y se propone domesticar y dominar a otras clases sociales. De esta forma el dinero pierde su “extrañeza”, su carácter aparentemente “mágico” y se vuelve mucho más comprensible. La burbuja financiera expresa relaciones de poder y de fuerzas. No tiene nada de mágico ni de místico. El capital se mueve sin restricciones porque la clase obrera fue golpeada y derrotada en la lucha de clases. Ni el dinero ni el capital ni el mercado giran en sí mismos. No son comprensibles independientemente de la producción social pero tampoco al margen de las relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales. A escala nacional y a escala planetaria.
—S. López Arnal: Por último, para iniciar la lectura de Marx, ¿por dónde deberíamos empezar en su opinión?
—N.K.: En su momento escribimos Marxismo para principiantes y allí intentamos aportar distintas vías posibles de introducción a Marx, según sea el interés del lector o la lectora. Lo mismo intentamos hacer en Introducción al pensamiento marxista también publicado con el título Aproximaciones al marxismo. Habría muchas vías posibles. La única vía introductoria no es el prólogo de 1859 a la Contribución a la crítica de la economía política... Existen varios caminos alternativos. El marxismo es un universo abierto, probablemente el más interesante y sugerente de nuestra época, donde a contramano de la mediocridad actual, cada uno puede encontrar su propio camino y “elegir su propia aventura”. Es decir, encontrarle un sentido a su propia vida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)