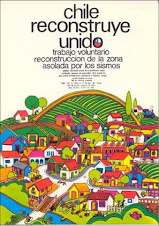Boaventura de Sousa Santos (ACTA) -
lunes, 6 de
enero de 2014
Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos
desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el
crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico
de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el primer desafío.
Contra lo que el sentido común de los últimos 50 años nos puede hacer pensar,
la relación entre democracia y capitalismo siempre fue una relación tensa,
incluso de contradicción. Lo fue, ciertamente, en los países periféricos del
sistema mundial, en lo que durante mucho tiempo se denominó Tercer Mundo y hoy
se designa como Sur global. Pero también en los países centrales o
desarrollados la misma tensión y la misma contradicción estuvieron siempre
presentes. Basta recordar los largos años de nazismo y fascismo.
Un análisis más detallado de las relaciones entre capitalismo y democracia
obligaría a distinguir entre diferentes tipos de capitalismo y su dominio en
diferentes períodos y regiones del mundo, y entre diferentes tipos y grados de
intensidad de la democracia. En estas líneas concibo al capitalismo bajo su
forma general de modo de producción y hago referencia al tipo que ha dominado
en las últimas décadas, el capitalismo financiero. En lo que respecta a la
democracia, me centro en la democracia representativa tal como fue teorizada
por el liberalismo.
El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o
se identifica con sus “necesidades”, mientras que la democracia es idealmente
el gobierno de las mayorías que no tienen capital ni razones para identificarse
con las “necesidades” del capitalismo, sino todo lo contrario. El conflicto es,
en el fondo, un conflicto de clases, pues las clases que se identifican con las
necesidades del capitalismo (básicamente, la burguesía) son minoritarias en
relación con las clases que tienen otros intereses, cuya satisfacción colisiona
con las necesidades del capitalismo (clases medias, trabajadores y clases
populares en general). Al ser un conflicto de clases, se presenta social y
políticamente como un conflicto distributivo: por un lado, la pulsión por la
acumulación y la concentración de riqueza por parte de los capitalistas, y, por
otro lado, la reivindicación de la redistribución de la riqueza generada en
gran parte por los trabajadores y sus familias. La burguesía siempre ha tenido
pavor a que las mayorías pobres tomen el poder y ha usado el poder político que
le concedieron las revoluciones del siglo XIX para impedir que eso ocurra. Ha
concebido a la democracia liberal de modo de garantizar eso mismo a través de
medidas que cambiaron con el tiempo, pero mantuvieron su objetivo:
restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad
individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad,
represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones,
corrupción de los políticos, legalización del lobby... Y siempre que la
democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso
a la dictadura, algo que sucedió muchas veces.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos países tenían democracia,
vastas regiones del mundo estaban sometidas al colonialismo europeo, que servía
para consolidar el capitalismo euro-norteamericano, Europa estaba devastada por
una guerra que había sido provocada por la supremacía alemana, y en el Este se
consolidaba el régimen comunista, que aparecía como alternativa al capitalismo
y la democracia liberal. En este contexto surgió en la Europa más desarrollada
el llamado capitalismo democrático, un sistema de economía política basado en
la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería
ser fuertemente regulado, lo que implicaba la nacionalización de sectores clave
de la economía, un sistema tributario progresivo, la imposición de las
negociaciones colectivas e incluso, como sucedió en la Alemania Occidental de
entonces, la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el
plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek,
la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales
(derechos al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social,
garantizados por el Estado) habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar
las expectativas de los ciudadanos y para enfrentar las fluctuaciones
constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio
alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el
contrario, tenía todas las condiciones para instigarlo luego de que se
debilitara el crecimiento de las tres décadas siguientes. Y así sucedió.
Desde 1970, los Estados centrales han estado manejando el conflicto entre las
exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital mediante el recurso a
un conjunto de soluciones que gradualmente fueron dando más poder al capital.
Primero fue la inflación (1970-1980); después, la lucha contra la inflación,
acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos (desde
1980), una medida complementada con el endeudamiento del Estado como resultado
de la lucha del capital contra los impuestos, del estancamiento económico y del
aumento de los gastos sociales originados en el aumento del desempleo (desde
mediados de 1980), y luego con el endeudamiento de las familias, seducidas por
las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre
de regulaciones estatales, para eludir el colapso de las expectativas respecto
del consumo, la educación y la vivienda (desde mediados de 1990). Hasta que la
ingeniería de las soluciones ficticias llegó a su fin con la crisis de 2008 y
se volvió claro quién había ganado en el conflicto distributivo: el capital. La
prueba: la conversión de la deuda privada en deuda pública, el incremento de
las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de una vida
digna de las mayorías (los trabajadores, los jubilados, los desempleados, los
inmigrantes, los jóvenes en busca de empleo) para garantizar las expectativas
de rentabilidad de la minoría (el capital financiero y sus agentes). La
democracia perdió la batalla y sólo evitará ser derrotada en la guerra si las
mayorías pierden el miedo, se rebelan dentro y fuera de las instituciones y
fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.
En los países del Sur global que disponen de recursos naturales la situación
es, por ahora, diferente. En algunos casos, por ejemplo en varios países de
América latina, hasta puede decirse que la democracia se está imponiendo en el
duelo con el capitalismo, y no es por casualidad que en países como Venezuela y
Ecuador se comenzó a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la
realidad esté lejos de los discursos. Hay muchas razones detrás, pero tal vez
la principal haya sido la conversión de China al neoliberalismo, lo que
provocó, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI, una nueva
carrera por los recursos naturales. El capital financiero encontró ahí y en la
especulación con productos alimentarios una fuente extraordinaria de
rentabilidad. Esto permitió que los gobiernos progresistas –llegados al poder
como consecuencia de las luchas y los movimientos sociales de las décadas
anteriores– pudieran desarrollar una redistribución de la riqueza muy
significativa y, en algunos países, sin precedentes. Por esta vía, la
democracia ganó nueva legitimidad en el imaginario popular. Pero, por su propia
naturaleza, la redistribución de la riqueza no puso en cuestión el modelo de
acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y, en
cambio, la intensificó. Esto estuvo en el origen de conflictos –que se han ido
agravando– con los grupos sociales ligados a la tierra y a los territorios
donde se encuentran los recursos naturales, los pueblos indígenas y los
campesinos.
En los países del Sur global con recursos naturales pero sin una democracia
digna de ese nombre, el boom de los recursos no trajo ningún impulso a la
democracia, pese a que, en teoría, condiciones mas propicias para una
resolución del conflicto distributivo deberían facilitar la solución
democrática y viceversa. La verdad es que el capitalismo extractivista obtiene
mejores condiciones de rentabilidad en sistemas políticos dictatoriales o con
democracias de bajísima intensidad (sistemas casi de partido único), donde es
más fácil corromper a las elites, a través de su involucramiento en la
privatización de concesiones y las rentas del extractivismo. No es de esperar
ninguna profesión de fe en la democracia por parte del capitalismo
extractivista, incluso porque, siendo global, no reconoce problemas de
legitimidad política. Por su parte, la reivindicación de la redistribución de
la riqueza por parte de las mayorías no llega a ser oída, por falta de canales
democráticos y por no poder contar con la solidaridad de las restringidas
clases medias urbanas que reciben las migajas del rendimiento extractivista.
Las poblaciones más directamente afectadas por el extractivismo son los
campesinos, en cuyas tierras están los yacimientos mineros o donde se pretende
instalar la nueva economía agroindustrial. Son expulsados de sus tierras y
sometidos al exilio interno. Siempre que se resisten son violentamente
reprimidos y su resistencia es tratada como un caso policial. En estos países, el
conflicto distributivo no llega siquiera a existir como problema político. De
este análisis se concluye que la actual puesta en cuestión del futuro de la
democracia en Europa del Sur es la manifestación de un problema mucho más vasto
que está aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo. Pero, así
formulado, el problema puede ocultar una incertidumbre mucho mayor que la que
expresa. No se trata sólo de cuestionar el futuro de la democracia. Se trata,
también, de cuestionar la democracia del futuro.
La democracia liberal fue históricamente derrotada por el capitalismo y no
parece que la derrota sea reversible. Por eso, no hay que tener esperanzas de
que el capitalismo vuelva a tenerle miedo a la democracia liberal, si alguna
vez lo tuvo. La democracia liberal sobrevivirá en la medida en que el
capitalismo global se pueda servir de ella. La lucha de quienes ven en la
derrota de la democracia liberal la emergencia de un mundo repugnantemente
injusto y descontroladamente violento debe centrarse en buscar una concepción
de la democracia más robusta, cuya marca genética sea el anticapitalismo. Tras
un siglo de luchas populares que hicieron entrar el ideal democrático en el
imaginario de la emancipación social, sería un grave error político desperdiciar
esa experiencia y asumir que la lucha anticapitalista debe ser también una
lucha antidemocrática. Por el contrario, es preciso convertir al ideal
democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo. Y como
el capitalismo no ejerce su dominio sino sirviéndose de otras formas de
opresión, principalmente del colonialismo y el patriarcado, esta democracia
radical, además de anticapitalista, debe ser también anticolonialista y
antipatriarcal. Puede llamarse revolución democrática o democracia
revolucionaria –el nombre poco importa–, pero debe ser necesariamente una
democracia posliberal, que no puede perder sus atributos para acomodarse a las
exigencias del capitalismo. Al contrario, debe basarse en dos principios: la
profundización de la democracia sólo es posible a costa del capitalismo; y en
caso de conflicto entre capitalismo y democracia debe prevalecer la democracia
real.
Boaventura de Sousa Santos es Doctor en Sociología del Derecho, profesor de las
universidades de Coimbra (Portugal) y Wisconsin (Estados Unidos).
Publicado por ARGENPRESS