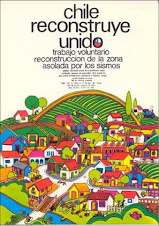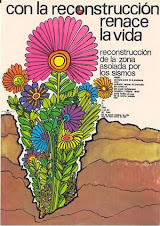Con este epígrafe, tomado de dos agudos conocedores de la realidad venezolana, pretendemos dar el talante del presente escrito: es un intento de aportar en el análisis del proceso que allí se está desarrollando sin ocultar, por supuesto, la simpatía para con el mismo.
Decimos esto como primer punto para que quede claro el sentido de lo que se presentará: estamos ante un proceso de transformación social muy sui generis, con connotaciones a veces sumamente complejas de comprender, que no deja de ser una provocación para repensar la situación de las izquierdas, de la revolución socialista, y si se quiere: del panorama actual del mundo. La Revolución Bolivariana que se está llevando a cabo en el país caribeño es un laboratorio del que se pueden sacar muchas conclusiones.¡Y del que no se puede estar indiferente!
Por diversos motivos (un proceso que vuelve a poner el socialismo en la palestra luego de la caída del socialismo real en tierras europeas, un líder carismático como pocos en la historia que lo impulsó por muchos años, una ventana de esperanza que se vuelve a abrir), lo que sucede hoy en Venezuela a nadie deja de importar. Si bien no es una revolución socialista con las características de otros procesos transformadores acaecidos en el siglo XX, en Venezuela hoy día se habla abiertamente de socialismo. Para las izquierdas esto es una invitación a debatir qué significa en la actualidad algo así: ¿se puede seguir levantando un ideario socialista?, ¿cómo construir una opción socialista en este mundo post Guerra Fría?, ¿qué funcionó y qué debería superarse de las primeras experiencias socialistas?
Para las derechas -la venezolana y la internacional- el proceso en curso encendió sus alarmas. Si bien es cierto que dentro del esquema económico del país no se produjeron expropiaciones ni confiscaciones en sentido estricto, la dinámica de los hechos confiere cuotas de poder a los sectores populares que siguen mostrando que la lucha de clases está presente, más allá del grito triunfal del neoliberalismo propinado por el japonés-estadounidense Francis Fukuyama al proclamar el supuesto “fin de la Historia”. Venezuela, a su modo, devolvió cuotas de esperanza al campo popular y a las luchas por el cambio político-social.
Nada de lo dicho hasta ahora en el presente texto es nuevo; el debate sobre el “socialismo del siglo XXI” inició hace ya algunos años, y las renovadas esperanzas que todo esto trajo alteraron el panorama político latinoamericano reciente. Pero más aún: no sólo despertó esperanzas en los pueblos y en la militancia de izquierda sino que propició transformaciones reales en las relaciones políticas del subcontinente, con la creación de nuevos centros de poder e influencia, como el ALBA, Petrocaribe, la CELAC, UNASUR, Telesur y Radio del Sur, entre otras novedades.
Claramente las aguas se partieron: nadie puede, ni dentro ni fuera de Venezuela, dejar de ser “chavista” o “antichavista”. Forma, quizá, bastante particular de seguir demostrando que las luchas de clase continúan, tan al rojo vivo como años atrás, con o sin Guerra Fría, con o sin sindicatos y organizaciones populares politizadas. ¿Por qué habrían de desaparecer? Sucede que la marea neoliberal -asentada en sangrientas represiones de años atrás- y el grito triunfal del fin de la Historia, pudieron llegar a hacer creerlo. Pero sin dudas, ahí están.
1. Hay una imagen distorsionada de Venezuela desde fuera del país
La prensa comercial de todo el mundo sigue una matriz determinada, fijada por grandes poderes mediático-políticos visceralmente anti-chavistas, cuyos intereses ven en todo el proceso bolivariano un peligro. La idea, obviamente, es presentar una sensación de “catástrofe” en que viviría el país, para desprestigiar la Revolución en curso. Sin quitarle peso real a la terrible guerra económica que la derecha vernácula -con apoyo encubierto y abierto del gobierno de Estados Unidos- está llevando a cabo, no es real que la población esté en una situación de crisis, de insolvencia absoluta, de situación pre-golpe de Estado al modo del Chile de 1973 donde apareció un Pinochet dando el toque final a un proceso que se venía desmoronando (o mejor dicho: que había sido calculadamente desmoronado) en un buen tiempo de gestación, con desabastecimiento y mercado negro.
En Venezuela no se vive eso, en absoluto. La inflación y el desabastecimiento existen, y por supuesto son odiosos, molestos, dañinos. De todos modos, la presencia del Estado a través de sus programas sociales por medio de las numerosas Misiones existentes (hoy día alrededor de 30) intenta complementar esos desajustes.
Sin negar las dificultades de la vida cotidiana -por ejemplo, el acceso a divisas, con un dólar paralelo por las nubes, hasta 10 veces por arriba del precio del oficial y todo lo que esa economía subterránea pueda traer aparejada- la preconizada “crisis” no afecta sustancialmente la vida cotidiana. Hay un intento de crear un clima de zozobra, logrado fundamentalmente en la población no-chavista -clase media y alta-, manipulada y acicateada en forma continua con los fantasmas del “castro-comunismo” (“te van a poner otra familia a convivir dentro de tu casa”, y pamplinas por el estilo que, aunque cueste creerlo y hagan recordar los risibles estereotipos de la fenecida Guerra Fría, siguen presentes). Los sectores populares, mayoritariamente comprometidos con la Revolución, no se sienten en crisis. De hecho: no lo están. Por otro lado, la voraz furia consumista de la época navideña lo que menos muestra es retracción en las compras sino, por el contrario, centros comerciales atestados. Hay largas colas… ¡para comprar!
Siempre en relación a esa matriz mediática que barre el mundo, otro mito tejido fuera de Venezuela es la situación de absoluta inseguridad que se vive en las ciudades, con una delincuencia desbocada. La constatación in situ muestra una realidad diametralmente opuesta: el manipulado tema de la violencia callejera no es, ni por cerca, preocupación para los venezolanos de a pie. Hay muertos, y no pocos, en enfrentamientos entre bandas juveniles, nada distinto a lo que sucede en cualquier capital o gran urbe latinoamericana, básicamente en los sectores “rojos”, que por supuesto no faltan, pero ello está totalmente lejos de ser el cáncer que presenta la prensa antichavista.
Como último dato para intentar dar la verdadera imagen de lo que acontece en el país, fuera de la tergiversación de las industrias de la desinformación, está la figura del presidente Nicolás Maduro. La tónica dominante es presentarlo como un tonto, un inepto que cada vez que abre la boca dice una sandez. ¡Nada más absolutamente alejado de la realidad que eso! Maduro es un militante sindical que viene de la izquierda política, muy bien preparado y siempre a la altura de las circunstancias que le tocó vivir. De hecho la población chavista lo respeta mucho y nadie osa verlo como un improvisado, como la “pesada” herencia que dejó Chávez al que hay que soportar. Por el contrario, es todo un estadista que se sabe manejar con gran tino respecto a su pueblo.
2. Sigue el acoso a la Revolución por distintos medios
Sin que esto sea justificación de nada, y asumiendo que hay muchas tareas que una revolución socialista debería acometer con mayores cuotas de autocrítica o de profundidad, de espíritu clasista incluso, construir una nueva sociedad en medio de un continuo bloqueo y ataque no es tarea nada sencilla.
El actual gobierno bolivariano, en todos sus niveles, está sometido al furioso bombardeo mediático de la prensa de derecha. Además, como se anticipa más arriba, el mercado negro y el manejo de divisas no está bajo el control del Estado, por lo que esos temas terminan convirtiéndose en una molestísima urticaria que corroe la vida cotidiana.
Quizá en esto no hay mucho que abundar y una corta estadía en el país no aporta nada especialmente nuevo, porque de nadie es desconocido que desde que asumió la presidencia, Nicolás Maduro ha debido soportar una presión mayor a la que le tocara resistir a Hugo Chávez. Por lo pronto, en los primeros meses del año 2014 las fuerzas políticas de la derecha nacional, siempre bajo financiamiento y asesoramiento directo de Washington, arreciaron de un modo brutal sus protestas, con el saldo final de 43 muertos y cuantiosos daños materiales. Ello, si bien no logró parar el avance del proceso bolivariano, mostró que la oposición sigue siendo tan beligerante como siempre, y está dispuesta al uso de cualquier medio para lograr su cometido: terminar con la Revolución.
Insistimos con la idea: aunque el escenario no es el mismo que el de Chile de 1973, el agio y el mercado negro son constantes en la vida económica cotidiana. El contrabando hormiga a través de la frontera con Colombia, en muchos casos de gasolina venezolana, causa enormes pérdidas a la economía nacional, valoradas en miles de millones de dólares.
En complemento a esta desestabilización económica, también debe considerarse la no menos dañina provocación militar a la que se ve sometida la Revolución, con infiltraciones continuas de paramilitares colombianos, con acciones violentas encubiertas, con sabotajes, con el siempre mantenido intento de ganar cuadros de las fuerzas armadas para proyectos contrarrevolucionarios.
Lo dicho más arriba respecto a la imagen que se crea de Venezuela tanto dentro de sus límites como a escala planetaria, es parte también de ese acoso: los medios de comunicación cada vez más deciden la vida política. Por tanto, la creación de esas matrices de opinión furiosamente antirrevolucionarias, satanizando y denigrando lo que realmente sucede, ayuda a mantener: 1) en lo interno, una población enfrentada en forma irreconciliable, dividiendo a la ciudadanía de un modo un tanto absurdo, siendo presa de ese visceral odio “antichavista” sectores de clase media que incluso se benefician de los programas sociales; y 2) en lo externo, preparando condiciones para aislar al país y tenerlo demonizado, justificando de ese modo cualquier posible acción “en defensa del mundo libre” (léase intervención militar, por ejemplo).
Complementa el acoso arriba mencionado una movida política que no es poca cosa y debe vérsela con mucha preocupación: la actual caída de los precios del petróleo.
Venezuela, por una sumatoria de causas, sigue aún después de 15 años de Revolución, dependiendo en un 80% de la venta del oro negro. Se llegó a hablar, incluso, de “socialismo petrolero”. Esto abre otro debate, en el sentido que es imposible edificar algo sólido en este mundo globalizado y manejado por grandes corporaciones capitalistas a partir de la venta de un recurso natural no renovable. Si bien hay reservas petroleras hasta fines del presente siglo (la reserva del río Orinoco es la más grande del mundo, y aún se la explota en pequeña escala), la falta de diversificación productiva es una bomba de tiempo. Si no se tiene asegurada la producción de alimentos (la Revolución sigue comprando alimentos en el exterior), si tecnológicamente se depende de terceros en relaciones comerciales capitalistas, el pronóstico a futuro es incierto.
En relación a eso, y como una clara maniobra desestabilizadora para los tres países que, hoy por hoy, son una pesadilla para la lógica imperial de Estados Unidos y para el gran capital global (Rusia, Irán y Venezuela, con grandes reservas petroleras e intentando negociar ese bien ya no con dólares sino con nuevas monedas), la caída de los precios en el barril de petróleo es una maniobra política que intenta cortarle el ingreso de recursos a esas economías, obviamente para ahogar sus respectivos proyectos de países independientes y soberanos.
Incluso -valga esto como hipótesis- el probable embargo que se le levantaría a la Revolución Cubana puede tener como uno de sus objetivos hacer que la isla deje de depender de los petrodólares venezolanos para aislar políticamente a Caracas, dejando sus iniciativas de integración latinoamericana muy reducidas, o detenidas.
En otros términos: el acoso está por todos lados y convivir con él se torna sumamente complicado. Aunque todos sabemos que hacer una revolución es enfrentarse a esos demonios, decirlo es fácil. Soportarlo, no tanto.
3. Continúan las discusiones en torno a la construcción del socialismo
Algunos años atrás, cuando vivía en suelo venezolano, era un debate permanente entre militantes, cuadros de la izquierda, dirigentes comunitarios, sindicalistas y activistas varios el rumbo que debería tomar la Revolución. Asumiéndose que lo vivido en Venezuela no es comparable con otros procesos de transformación social (Rusia, China, Cuba, Vietnam, Nicaragua), dado que aquí la Revolución no nació de una insurgencia popular ni de la lucha armada sino que vino desde un líder carismático que, sorprendiendo a propios y extraños, fue radicalizándose poco a poco desde la casa de gobierno, la discusión respecto a cómo pasar de esa fase a una profundización socialista estaba en el día a día. En un momento, incluso, se propuso casi como una exigencia teórica definir qué era este nuevo socialismo del siglo XXI.
El tiempo pasó, el líder ya no está, y la discusión sigue abierta. Los sectores más radicales siguen viendo una gran lentitud en el proceso. Es innegable que la Revolución tiene un tiempo muy propio, muy “caribeño”, podría decirse, para usar un eufemismo que no lastime a nadie y diga mucho. En otros términos: tiene mucho de pintoresca.
La cultura rentista y consumista amasada en décadas de bonanza petrolera no han desaparecido. Más aún: la Revolución no ha encarado un trabajo realmente fuerte y sostenido buscando modificar eso. Si bien se habla continuamente de valores socialistas, de una nueva ética, de una batalla contra la corrupción, la imagen de una Miami plástica y adoradora del despilfarro sigue presente en la conciencia colectiva; de ahí que la Miss Universo sigue siendo un símbolo nacional (por la calle, el ciudadano común puede preciarse de ser el país del mundo con mayor cantidades de títulos de belleza).
No cabe la menor duda que la construcción de una alternativa nueva, en cualquier sentido, es tremendamente difícil. Una cosa es tomar el poder político, el asalto a la estructura del Estado (que sigue siendo capitalista). Otra muy distinta es derrumbar esos esquemas y edificar algo nuevo. Eso -la experiencia de los distintos socialismos desarrollados en el siglo XX lo enseñan a sangre y fuego- toma generaciones. E implica, por fuerza, enormes esfuerzos, cambios de mentalidad, luchas a muerte contra viejos valores. Todo eso es una agenda pendiente aún en la Revolución. Pero lo importante es que, al menos, no deja de estar en discusión.
Quien capitanea el rumbo político del país es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Pero esto no ha pasado de ser una bien aceitada maquinara electoral. No es, como sucede en otras organizaciones de izquierda, un partido de cuadros. No hay mayor, o casi no hay ningún trabajo de formación política con sus militantes.
No caben dudas que existe hoy día en el país un nuevo talante antiimperialista, que la idea de socialismo (aunque no se sepa con exactitud qué es el socialismo del siglo XXI) está presente, que las discusiones en torno a todo esto están abiertas. No puede dejar de mencionarse que las posiciones más “suaves”, más moderadas (llegándose a hablar de conciliación de clases, por ejemplo) parecieran ser las dominantes. Los grupos más radicales que piden profundización revolucionaria y socialismo con mayúscula, en general son marginales. La conducción política del proceso se hace más en clave de moderación que de profundización, pero ello no quita que un espíritu nuevo de debate, de conciencia política, de valores socialistas, impensable décadas atrás antes de la aparición de Hugo Chávez, domine toda la escena política.
Ese debate, al menos da esperanzas: las cosas se siguen moviendo.
No puede dejar de mencionarse en esta suerte de comentario/análisis la presencia omnímoda de Chávez. Hoy día ya pasó a la categoría de mito. Eso puede ser importante para tener un punto de convergencia de distintos sectores, un elemento que une, que congrega. Hugo Chávez ya pasó a ser Comandante Supremo y Eterno. Pero ello también abre alguna pregunta (¡que alguna vez hay que comenzar a formularse, y más aún: a responderse!) respecto a qué se construye con tamaño endiosamiento. Pregunta, sin dudas, que lleva a indagarnos por qué en todos los grandes procesos revolucionarios del socialismo ha existido siempre la figura de un gran líder carismático (heroico, siempre masculino por cierto): Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Ming, Fidel Castro, Che Guevara, Chávez, Yasser Arafat. ¿Para construir enormes cambios se necesita de esas figuras colosales? Se podría dejar abierta la interrogación en relación a lo religioso que hay en juego en todo ello: ese culto a la personalidad, ¿no pasa a tener un valor religioso? (religión, de religare, en definitiva es “lo que une, lo que amarra a una sociedad, lo que la mantiene unida”).
Pero un planteo socialista -propiedad colectiva de los medios de producción y poder popular- no necesita de un pensamiento mágico-religioso centrado en la adoración de ningún ícono, sino más bien que debe tomar distancia de él. Y eso, con la veneración casi desmedida que pareciera tener la figura del extinto presidente, no pareciera estar planteándose en la Venezuela actual. Tamaño culto a la personalidad podría entenderse -beneficio de la duda- como un momento necesario en un largo y complejo proceso. Es posible. Pero no debe dejar de considerárselo como algo no menor.
4. La Revolución sigue, y si algo da esperanzas es el poder popular
Como se dijo más arriba, pese a lo lento del proceso, a la falta de profundidad socialista de muchas medidas -la propiedad privada de los grandes capitales no se ha tocado, por ejemplo, ni la banca, sector clave que puede definir toda la Revolución- es alentador ver que el proceso está en marcha. Quizá la misma provocación continua de la derecha con sus numeras formas de ataque obliga a mantener la guardia muy en alto. Si es así, de momento puede decirse que la contrarrevolución lo que ha logrado es armar mejor la respuesta del movimiento bolivariano.
Hablamos del Chile de 1973 con Salvador Allende y su triste final con el golpe de Estado del general Pinochet. En Venezuela, hoy por hoy eso no puede pasar, por dos motivos: las fuerzas armadas, sin negar que habrá algún quinta-columna escondido esperando la orden de “la Embajada”, son una garantía para la continuidad del proceso bolivariano. Pero más aún, mejor y más fiable garantía, es el poder popular que se viene construyendo.
Sin caer en excesos triunfalistas, sin ver lo que uno quiere ver (lo cual es, en definitiva, pura imaginación, fantasía extinguible), es real que estos años de proceso bolivariano, aún con los defectos y contradicciones que pueda tener, ha ido construyendo una red de poderes populares locales, comunales, territoriales, que ya pasaron a ser una considerable fuerza político-social. La idea de “empoderamiento” (permítasenos utilizar este discutible término) ha cobrado real fuerza en la experiencia venezolana.
Si algo de novedoso tiene este mal definido socialismo del siglo XXI es la explosión de participación popular. Las medidas de fondo, es cierto, las sigue tomando la conducción política, que está sentada en el Palacio de Miraflores. Pero todos estos embriones de poder popular que mencionamos (consejos comunales, organizaciones barriales, colectivos de mujeres, fábricas recuperadas bajo autocontrol obrero, grupos de jóvenes, etc., etc.) son un verdadero resguardo del calor transformador. Ahí están las Milicias Populares, trabajando en coordinación con las fuerzas armadas, como una garantía de continuidad revolucionaria.
Sin dudas que la transformación de una sociedad lleva un trabajo fabuloso, monumental. No hay que cambiar sólo relaciones de poder, relaciones económicas: hay que cambiar mentalidades, culturas. ¡Eso es de lo más difícil! Y la única posibilidad para transformar hondamente una sociedad -la experiencia lo afirma- es trasladar el ejercicio del poder a las poblaciones, a la gente real de carne y hueso, más allá de anquilosado mecanismo del voto. En Venezuela eso está sucediendo, y es eso justamente lo que mantiene viva las esperanzas.
5. Hay que tomar medidas más drásticas en el manejo de los recursos (nacionalización de la banca)
Este es el punto crucial. Es aquí cuando cobra todo su sentido el epígrafe con el que abríamos el presente texto: “En Venezuela no faltan dólares. Lo que está en juego es el destino de la renta petrolera”.
Venezuela en su conjunto, durante todo el siglo XX, no fue un país pobre, dado el aluvión de petrodólares que recibió y sigue recibiendo (en este momento algo reducido por la manipulada caída del precio del petróleo fijada por las Bolsas de Valores de las potencias occidentales). Antes de Chávez, y por supuesto infinitamente más a partir de él, los sectores populares recibían algunos beneficios de esa renta. En otros términos: Venezuela ha sido un país rico, pero lleno de pobres.
Ahora, con la Revolución, las cosas empezaron a cambiar: esa renta petrolera, como nunca antes en su historia, comenzó a llegar a los sectores históricamente más postergados. Es cierto que llegó con forma de programa asistencial (“Chávez me dio la casa”), pero ese fue un inicio. De lo que se trata ahora es de ir más allá en la construcción de un nuevo modelo, un modelo socialista y participativo, donde la gente sea la que no sólo recibe algunos beneficios (cultura asistencial) sino que decide el destino de sus vidas, y por tanto, del colectivo. Pasar de la cultura rentista -y si Chávez “da” la casa, no se superó la cultura rentista-asistencial- a la apropiación popular, al socialismo real donde el pueblo manda, es la tarea siguiente. Aquello de “mandar obedeciendo” del zapatismo es para pensar seriamente. ¿Se podrá, o hay que tomar todo el poder, sin miramientos, para proponer cambios?
Pero mientras se discute esto, ¿quién maneja esa entrada de petrodólares? (que, aunque mermada, sigue siendo muy grande). Ese es el cuello de botella de la Revolución.
El Estado venezolano invierte mucho en los distintos programas sociales. Ello ha traído como consecuencia un mejoramiento sustancial en la calidad de vida de los sectores más pobres y olvidados. Salud, educación, vivienda, servicios básicos, transporte, alimentación, son todas esferas que cada vez más la Revolución viene atendiendo con logros indubitables. De ahí que, en una apreciación muy pacata y corta de vista, la conciencia clasemediera ve el “peligro” que representa este pobrerío ahora puesto de pie, sintiéndose poder, representado por una figura intocable como la de Hugo Chávez, ocupando espacios que antes le estaban absolutamente vedados. “¿Los pobres entrando al Teatro Nacional?”. ¡Efectivamente! Eso es un símbolo de lo que significa revolución. Y eso está sucediendo en Venezuela.
Pero el mantenimiento de ese Estado y su posibilidad de seguir invirtiendo en programas sociales encuentra un terrible límite: las divisas que trae el petróleo van a parar al sistema financiero. Y ese sistema financiero es patrimonio de la empresa privada. Ahí está el tope.
La República Bolivariana de Venezuela, más allá de las reales transformaciones que está llevando a cabo, no deja de ser un país capitalista, que se mueve en la lógica del capital, y cada vez más, del capital financiero. Hoy por hoy, con este capitalismo especulador y mafioso que se ha venido construyendo en estas últimas décadas a escala planetaria, toda la Humanidad está en dependencia de los grandes centros bancarios que van controlando las finanzas mundiales, y por tanto la política así como la ideología y la cultura. En otros términos: la vida. La actual baja de los precios del petróleo -o su eventual subida cuando así lo deciden en algún lujoso lobby unos cuantos hiperpoderosos- lo permite ver de modo palmario. Hoy por hoy, el mundo lo manejan los grandes bancos y no los presidentes de los países.
El Estado revolucionario de Venezuela dispone de los petrodólares, de eso no caben dudas. Y más allá de las medidas que intenten aislar al país e impedirle salirse del campo del dólar como divisa de transacción, sin dudas la renta, en mayor o menor medida, seguirá asegurada por un buen tiempo, por unas décadas quizá. La cuestión básica estriba en ver cómo se maneja esa renta. Y si la misma termina finalmente en las arcas privadas de estos especuladores de poder global, la capacidad de maniobra de la Revolución no es muy grande precisamente.
Con Chávez vivo, genial estadista sin ningún lugar a dudas, los juegos de poder y las tensiones se dirimían (un poco al menos) a partir de su fenomenal carisma, de su muñeca política. Pero la vida de un país o de una Revolución es más complejo que eso. Los grandes poderes globales como la banca no se pueden enfrentar sólo a base de talento personal.
No contar con un sistema financiero propio de la Revolución obliga a esta dependencia mortal de un circuito que 1) sigue haciendo negocios como siempre, o como nunca antes, pero que pese a ello 2) es enemigo irreconciliable del proceso, por su carácter objetivo de clase enfrentada a muerte con una opción socialista.
Por todo ello la nacionalización de la banca se impone como principal tarea revolucionaria inmediata. No hacerlo es seguir en esta situación de dependencia, ofreciéndole al enemigo los propios recursos de una manera ignominiosa. No hacerlo, es quedar a su merced, sin posibilidad de poder invertir para crear una sólida base industrial que permita despegarse del rentismo petrolero, y lo peor: es quedar en sus manos para que -tal como lo está haciendo ahora- ahogue la Revolución con sus deleznables manipulaciones financieras.
6. ¿Qué pasa si se pierde la próxima elección presidencial?
Entiendo que en Venezuela es necesaria hoy una revolución dentro de la revolución. Es decir: si el proceso avanza con lentitud, si la banca -talón de Aquiles de todo el complicado panorama- no se ha tocado, si estamos en la disyuntiva de construir un castillo de naipes (dólar manejado por el sistema financiero privado) o una fortaleza inexpugnable (asegurada por el poder popular desde abajo, armas en mano incluso), entonces es preciso dar un salto adelante. Se podrá atacar esto diciendo que es expresión de “izquierdosos intelectuales trasnochados”. Puede ser. De todos modos, reitero lo dicho más arriba: la crítica apunta a ser “no para mal de ninguno sino para bien de todos”.
Es cierto que el panorama político internacional actual es tremendamente más complicado para el campo popular que décadas atrás. Hoy no hay Unión Soviética, y la China puede ser aliado táctico, pero hoy funciona como gigante comercial y no otra cosa. Estos últimos años de capitalismo salvaje, eufemísticamente llamado neoliberalismo, asentados en feroces represiones que tiñeron de rojo todo nuestro continente, hicieron retroceder mucho las conquistas de los trabajadores y los ideales socialistas. No están muertos, pero sí bastante golpeados. La aparición de Chávez y todo el proceso que puso en marcha ayudó a recobrar fuerzas, a levantar esperanzas caídas. Ese es el verdadero y más importante legado de la Revolución Bolivariana.
Si hablamos de límites, de fallas, de cosas a rever, ahí tenemos la experiencia sandinista de Nicaragua en 1990. Igual que la venezolana, fue una revolución que se manejó dentro de los parámetros de la democracia representativa capitalista. Al perder una elección, tuvo que retirarse del poder. Y como las estructuras de poder popular se habían ido deteriorando -producto de la guerra, del bloqueo, de errores propios- el abandono del gobierno significó el fin de la revolución. En Venezuela, si se perdiera la próxima elección presidencial en el 2019, ¿pasaría lo mismo?
No se trata de hacer ejercicios de futurología. El presente escrito no tiene ese objetivo, sino abrirse preguntas críticas mostrando los puntos débiles en juego (y saludando efusivamente con fervor revolucionario los reales e incuestionables avances, por supuesto). Pero pensemos en ese escenario: si toda la Revolución asienta en el triunfo electoral, ¿qué sucedería -tal como efectivamente podría pasar- si Nicolás Maduro, o el candidato del PSUV que fuere, no gana en las urnas?
Es ahí donde el poder popular (léase milicias populares en combinación con las fuerzas armadas oficiales), la banca nacionalizada y el calor chavista cohesionado en torno a la figura del líder muerto pero vivo en la conciencia del pueblo y que sigue funcionando como aglutinador, deberían servir como garantía de no retroceso en los logros obtenidos.
No hay dudas que estas cosas se discuten, y mucho, dentro de Venezuela. Quienes apoyamos desde fuera no estamos en el día a día de esos debates, aunque podamos dejar nuestro modesto aporte. El presente texto no es sino eso, así como podría serlo para Bolivia o para cualquier proceso que intente aportar transformaciones. En otros términos: un granito de arena para mantener viva la esperanza en que sí, efectivamente, otro mundo es posible, y que hay que seguir trabajando para darle forma a la utopía.