La historia de las pobres gentes ocurrió en la espalda de las cosas, al fondo del espejo. Las pobres gentes andaban entre las ruinas brillantes de sus castigos, culpas y arquitecturas medulares, como quien muerde el miedo y el conformismo que excusa el miedo, y la excusa que conmueve a parroquianos y alarga el desamparo tibiamente.
Mientras las pobres gentes marchaban con hastío a las horas largas de dejar de ser ellos, de abandonarse no por amor sino por la obligación maldita de llegar a fin de mes –porque entonces el tiempo se medía en meses-, hundidos en las oficinas y las fábricas y los colegios y otros presidios de igual madera, se iban enterrando en medio de la contabilidad de los billetes gastados y los novísimos, en medio del fetiche definitivo de la mercancía y sus misterios. No había más remedio que encanecer en ese trámite apenas compensado por las sonrisas de los hijos suyos que no veían crecer.
Las pobres gentes eran ensilladas en la atadura amarga de los días repetidos y a cuotas. Acumulaban objetos premeditadamente con fecha de vencimiento para separarse de sí mismos y hacían el amor por fuerza de pulsiones antiguas más que por el puro gusto de averiguarse. El placer, roto, desvalijado, apresurado de terrores, aterido de espantos, contaba con algunos minutos de cuando en vez, y era secreto y frágil. En rigor, las pobres gentes vivían en la fragilidad, fríos como los animales antárticos.
Las pobres gentes, que eran mayoría, pero hacían como que no lo sabían, producían aparentemente de manera dispersa la riqueza, pero desde la luna era fácil observar que eran parte de un movimiento general comandado por unos chicos muy vivos que se apropiaban estratégicamente de la reproducción general de la vida. Sin embargo, las pobres gentes, sumergidas en el reflejo invertido del espejo, en el caso mejor, arañaban de apuñados las sobras planificadas para ampliar su capacidad de endeudamiento. Así, por lo menos lo decían entonces, y era cuestión no más de escuchar sus canciones rabiosas y sin compás para cerciorase de ello.
Al interior de las pobres gentes, no todos tenían tanto miedo. Sin muchas luces, pero harta indignación –que venía de la acumulación originaria de la indignación- se reventaban como polillas contra las ampollas mortecinas de los chicos listos. Los más desesperados –los justos- reventaban extintores de incendio con una mecha contra los bancos. Algunas veces, como pájaros, también estallaban ellos. Era un dolor de no creer y completamente insuficiente para destruir la propiedad privada y las maldiciones que de ella provenían. Era como estar convencidos de que el mundo estaba hecho de cosas y no de relaciones.
Otros, hecho añicos sus sueños adolescentes, simplemente se volvían chicos listos. A

condición, cómo no, de hipotecar la convicción estelar de que la vida siempre está en otra parte. Por rebeldías transitorias debían guardar reposo y ofrecer garantías de conducta funcional y compostura impostada. Cuando se emborrachaban entonaban sus himnos de juventud, pero ya en la mañana, con agua y azúcar, y sin remordimiento alguno, volvían al negocio.
Entre las pobres gentes también estaban los desesperados que, disparadamente, cada uno por su lado, como un órgano desintegrado, empapelaban los muros de las ciudades, llamando a levantamientos generales, y luego evaluaban el impacto flaco de la propaganda y, emputecidos, también se emborrachan en establecimientos de ocasión, abrazándose como si la esperanza fuera un archipiélago de incomprensiones y mala fe. Cada cual hacía lo que podía, y lo que podían era bien poco.
Mientras tanto, los chicos listos, blindados hasta los dientes, mundializados sus intereses, y con agentes no tan secretos, alentaban la dispersión de los ya pocos que querían darle una buena vuelta de tuerca al orden de las cosas. “Todos tienen precio” decían, y en muchos casos, claro, no se equivocaban. También decían “los loquitos son pocos y andan desatados como evangélicos o tribus irreconciliables.”
En tanto, semejantes cosas ocurrían sin más efectos que el fortalecimiento de los de arriba, y los dientes apretados de los de bajo para-sí; las pobres gentes se la pasaban envejeciendo y comparando precios y haciendo cursos de capacitación con la mira fija en los números semanales de la lotería.
En realidad, las cabezas desagrupadas de los que estaban abajo y se pretendían para-sí, no eran tan para-sí. Muchos se habían quedado en las tapas de los modos profundos para convencer a las pobres gentes. Algunos de ellos, como fakires o flautistas mágicos, consideraban que había que “encantar” a las pobres gentes. Otros, que “ya llegaría la hora porque es inexorable que la hora llegue”, y otros se contentaban con predecir de prestado lo que podría ocurrir la semana entrante porque habían descubierto la manera de descifrar los editoriales donde los chicos listos anunciaban su permanente revolución y remataban con fatalismos darwinistas. Además, los de abajo para-sí, frente a la bestialidad de mil rostros y medios que habían perfeccionado los chicos listos, todavía tenían en la cabeza la certeza ficticia, y así pensaban y, por tanto, también así se conducían, que su ombligo era el más razonable –es decir, totalmente razonable- y no se quedaban atrás a la hora de lucir su escasez de generosidad, la nostalgia impotente, los dogmas destrozados por el movimiento real de las cosas, los atavismos y la ignorancia bien o mal deletreada. Era una cosa de espanto, como el primer hombre que se miró sin reconocerse en las aguas nítidas de un arroyo prehistórico.

Pero como nada es infinito, salvo la materia atómica de las estrellas (que, para el caso, no tienen asunto), los de abajo para-sí, por necesidad, fracasos consecutivos, humanidad y una honesta –aunque no muy científica- disposición, concluyeron que la vida no tiene sentido sin la redención social, sin la construcción de las condiciones de la redención social. Todavía eran muy pocos, casi una mota en medio de la totalidad abrumadora organizada por los chicos listos. Pero decidieron –verdes todavía, haciendo cuentas con los dedos, con apenas un pie fuera de las derrotas y la idea maciza de la derrota- empezar a inscribir el epígrafe de eso de que la vida está en otra parte.
Primero se reunieron, sospechándose, temerosos debido a la propia proyección de sus terrores y egoísmos nocturnos en los otros. Se pusieron de acuerdo en cuestiones pequeñas y en cuestiones grandes, indetalladamente. Ya, por fin, no eran tan pocos, pero mucho menos un gran destacamento, como dicen los militares de izquierda o derecha.

El comienzo, como todos los comienzos, fue atropellado y al mismo tiempo, comedido. De verdades a medias y grandilocuentes propósitos. De incertidumbre y también de convicción de mancomunarse. (A todo esto, las pobres gentes apenas se daban por enteradas por lo de la industria del consenso, el exceso de debilidades, lo natural que parece la desigualdad a estas alturas del partido y por lo de llegar a fin de mes). La cuestión no iba a resultar sencillo. El amor a la humanidad demanda la desposesión y la revolución a la altura del pecho, por un lado, y en el lóbulo frontal, por otro. Estamos más cerca del mono que del hombre nuevo, así que la marcha es con complicaciones garantizadas.
Era un inicio. Un rayo menudo a través del tragaluz. Un temblor y un ejercicio trabajoso, muy lejos de la comodidad y los moldes. Rápidamente se colocaron un nombre, un título provisorio porque sólo existe lo que se puede nombrar.

Están confundidos, todavía salpican prácticas añosas y religiosas de cuando aún no se reunían. Todavía tienen que despojarse de la armadura vieja, hoy inútil. Algunos se quieren mandar cambiar porque la cosa parece más complicada y lenta de lo que contenían sus expectativas. En general, siguen juntos. Y están en el epígrafe. Uno de estos días las pobres gentes sabrán de ellos, porque ellos están en medio de las pobres gentes, sólo que tienen que alargarse la estatura a la fuerza. Tienen que hablar de unidad durante mucho tiempo todavía, para que no se les olvide. Pero son majaderos. Y la mayoría no tiembla cuando los chicos listos se ponen bravos.
Andrés Figueroa Cornejo
 condición, cómo no, de hipotecar la convicción estelar de que la vida siempre está en otra parte. Por rebeldías transitorias debían guardar reposo y ofrecer garantías de conducta funcional y compostura impostada. Cuando se emborrachaban entonaban sus himnos de juventud, pero ya en la mañana, con agua y azúcar, y sin remordimiento alguno, volvían al negocio.
Entre las pobres gentes también estaban los desesperados que, disparadamente, cada uno por su lado, como un órgano desintegrado, empapelaban los muros de las ciudades, llamando a levantamientos generales, y luego evaluaban el impacto flaco de la propaganda y, emputecidos, también se emborrachan en establecimientos de ocasión, abrazándose como si la esperanza fuera un archipiélago de incomprensiones y mala fe. Cada cual hacía lo que podía, y lo que podían era bien poco.
Mientras tanto, los chicos listos, blindados hasta los dientes, mundializados sus intereses, y con agentes no tan secretos, alentaban la dispersión de los ya pocos que querían darle una buena vuelta de tuerca al orden de las cosas. “Todos tienen precio” decían, y en muchos casos, claro, no se equivocaban. También decían “los loquitos son pocos y andan desatados como evangélicos o tribus irreconciliables.”
En tanto, semejantes cosas ocurrían sin más efectos que el fortalecimiento de los de arriba, y los dientes apretados de los de bajo para-sí; las pobres gentes se la pasaban envejeciendo y comparando precios y haciendo cursos de capacitación con la mira fija en los números semanales de la lotería.
En realidad, las cabezas desagrupadas de los que estaban abajo y se pretendían para-sí, no eran tan para-sí. Muchos se habían quedado en las tapas de los modos profundos para convencer a las pobres gentes. Algunos de ellos, como fakires o flautistas mágicos, consideraban que había que “encantar” a las pobres gentes. Otros, que “ya llegaría la hora porque es inexorable que la hora llegue”, y otros se contentaban con predecir de prestado lo que podría ocurrir la semana entrante porque habían descubierto la manera de descifrar los editoriales donde los chicos listos anunciaban su permanente revolución y remataban con fatalismos darwinistas. Además, los de abajo para-sí, frente a la bestialidad de mil rostros y medios que habían perfeccionado los chicos listos, todavía tenían en la cabeza la certeza ficticia, y así pensaban y, por tanto, también así se conducían, que su ombligo era el más razonable –es decir, totalmente razonable- y no se quedaban atrás a la hora de lucir su escasez de generosidad, la nostalgia impotente, los dogmas destrozados por el movimiento real de las cosas, los atavismos y la ignorancia bien o mal deletreada. Era una cosa de espanto, como el primer hombre que se miró sin reconocerse en las aguas nítidas de un arroyo prehistórico.
condición, cómo no, de hipotecar la convicción estelar de que la vida siempre está en otra parte. Por rebeldías transitorias debían guardar reposo y ofrecer garantías de conducta funcional y compostura impostada. Cuando se emborrachaban entonaban sus himnos de juventud, pero ya en la mañana, con agua y azúcar, y sin remordimiento alguno, volvían al negocio.
Entre las pobres gentes también estaban los desesperados que, disparadamente, cada uno por su lado, como un órgano desintegrado, empapelaban los muros de las ciudades, llamando a levantamientos generales, y luego evaluaban el impacto flaco de la propaganda y, emputecidos, también se emborrachan en establecimientos de ocasión, abrazándose como si la esperanza fuera un archipiélago de incomprensiones y mala fe. Cada cual hacía lo que podía, y lo que podían era bien poco.
Mientras tanto, los chicos listos, blindados hasta los dientes, mundializados sus intereses, y con agentes no tan secretos, alentaban la dispersión de los ya pocos que querían darle una buena vuelta de tuerca al orden de las cosas. “Todos tienen precio” decían, y en muchos casos, claro, no se equivocaban. También decían “los loquitos son pocos y andan desatados como evangélicos o tribus irreconciliables.”
En tanto, semejantes cosas ocurrían sin más efectos que el fortalecimiento de los de arriba, y los dientes apretados de los de bajo para-sí; las pobres gentes se la pasaban envejeciendo y comparando precios y haciendo cursos de capacitación con la mira fija en los números semanales de la lotería.
En realidad, las cabezas desagrupadas de los que estaban abajo y se pretendían para-sí, no eran tan para-sí. Muchos se habían quedado en las tapas de los modos profundos para convencer a las pobres gentes. Algunos de ellos, como fakires o flautistas mágicos, consideraban que había que “encantar” a las pobres gentes. Otros, que “ya llegaría la hora porque es inexorable que la hora llegue”, y otros se contentaban con predecir de prestado lo que podría ocurrir la semana entrante porque habían descubierto la manera de descifrar los editoriales donde los chicos listos anunciaban su permanente revolución y remataban con fatalismos darwinistas. Además, los de abajo para-sí, frente a la bestialidad de mil rostros y medios que habían perfeccionado los chicos listos, todavía tenían en la cabeza la certeza ficticia, y así pensaban y, por tanto, también así se conducían, que su ombligo era el más razonable –es decir, totalmente razonable- y no se quedaban atrás a la hora de lucir su escasez de generosidad, la nostalgia impotente, los dogmas destrozados por el movimiento real de las cosas, los atavismos y la ignorancia bien o mal deletreada. Era una cosa de espanto, como el primer hombre que se miró sin reconocerse en las aguas nítidas de un arroyo prehistórico.
 Pero como nada es infinito, salvo la materia atómica de las estrellas (que, para el caso, no tienen asunto), los de abajo para-sí, por necesidad, fracasos consecutivos, humanidad y una honesta –aunque no muy científica- disposición, concluyeron que la vida no tiene sentido sin la redención social, sin la construcción de las condiciones de la redención social. Todavía eran muy pocos, casi una mota en medio de la totalidad abrumadora organizada por los chicos listos. Pero decidieron –verdes todavía, haciendo cuentas con los dedos, con apenas un pie fuera de las derrotas y la idea maciza de la derrota- empezar a inscribir el epígrafe de eso de que la vida está en otra parte.
Primero se reunieron, sospechándose, temerosos debido a la propia proyección de sus terrores y egoísmos nocturnos en los otros. Se pusieron de acuerdo en cuestiones pequeñas y en cuestiones grandes, indetalladamente. Ya, por fin, no eran tan pocos, pero mucho menos un gran destacamento, como dicen los militares de izquierda o derecha.
Pero como nada es infinito, salvo la materia atómica de las estrellas (que, para el caso, no tienen asunto), los de abajo para-sí, por necesidad, fracasos consecutivos, humanidad y una honesta –aunque no muy científica- disposición, concluyeron que la vida no tiene sentido sin la redención social, sin la construcción de las condiciones de la redención social. Todavía eran muy pocos, casi una mota en medio de la totalidad abrumadora organizada por los chicos listos. Pero decidieron –verdes todavía, haciendo cuentas con los dedos, con apenas un pie fuera de las derrotas y la idea maciza de la derrota- empezar a inscribir el epígrafe de eso de que la vida está en otra parte.
Primero se reunieron, sospechándose, temerosos debido a la propia proyección de sus terrores y egoísmos nocturnos en los otros. Se pusieron de acuerdo en cuestiones pequeñas y en cuestiones grandes, indetalladamente. Ya, por fin, no eran tan pocos, pero mucho menos un gran destacamento, como dicen los militares de izquierda o derecha.
 El comienzo, como todos los comienzos, fue atropellado y al mismo tiempo, comedido. De verdades a medias y grandilocuentes propósitos. De incertidumbre y también de convicción de mancomunarse. (A todo esto, las pobres gentes apenas se daban por enteradas por lo de la industria del consenso, el exceso de debilidades, lo natural que parece la desigualdad a estas alturas del partido y por lo de llegar a fin de mes). La cuestión no iba a resultar sencillo. El amor a la humanidad demanda la desposesión y la revolución a la altura del pecho, por un lado, y en el lóbulo frontal, por otro. Estamos más cerca del mono que del hombre nuevo, así que la marcha es con complicaciones garantizadas.
Era un inicio. Un rayo menudo a través del tragaluz. Un temblor y un ejercicio trabajoso, muy lejos de la comodidad y los moldes. Rápidamente se colocaron un nombre, un título provisorio porque sólo existe lo que se puede nombrar.
El comienzo, como todos los comienzos, fue atropellado y al mismo tiempo, comedido. De verdades a medias y grandilocuentes propósitos. De incertidumbre y también de convicción de mancomunarse. (A todo esto, las pobres gentes apenas se daban por enteradas por lo de la industria del consenso, el exceso de debilidades, lo natural que parece la desigualdad a estas alturas del partido y por lo de llegar a fin de mes). La cuestión no iba a resultar sencillo. El amor a la humanidad demanda la desposesión y la revolución a la altura del pecho, por un lado, y en el lóbulo frontal, por otro. Estamos más cerca del mono que del hombre nuevo, así que la marcha es con complicaciones garantizadas.
Era un inicio. Un rayo menudo a través del tragaluz. Un temblor y un ejercicio trabajoso, muy lejos de la comodidad y los moldes. Rápidamente se colocaron un nombre, un título provisorio porque sólo existe lo que se puede nombrar.
 Están confundidos, todavía salpican prácticas añosas y religiosas de cuando aún no se reunían. Todavía tienen que despojarse de la armadura vieja, hoy inútil. Algunos se quieren mandar cambiar porque la cosa parece más complicada y lenta de lo que contenían sus expectativas. En general, siguen juntos. Y están en el epígrafe. Uno de estos días las pobres gentes sabrán de ellos, porque ellos están en medio de las pobres gentes, sólo que tienen que alargarse la estatura a la fuerza. Tienen que hablar de unidad durante mucho tiempo todavía, para que no se les olvide. Pero son majaderos. Y la mayoría no tiembla cuando los chicos listos se ponen bravos.
Andrés Figueroa Cornejo
Están confundidos, todavía salpican prácticas añosas y religiosas de cuando aún no se reunían. Todavía tienen que despojarse de la armadura vieja, hoy inútil. Algunos se quieren mandar cambiar porque la cosa parece más complicada y lenta de lo que contenían sus expectativas. En general, siguen juntos. Y están en el epígrafe. Uno de estos días las pobres gentes sabrán de ellos, porque ellos están en medio de las pobres gentes, sólo que tienen que alargarse la estatura a la fuerza. Tienen que hablar de unidad durante mucho tiempo todavía, para que no se les olvide. Pero son majaderos. Y la mayoría no tiembla cuando los chicos listos se ponen bravos.
Andrés Figueroa Cornejo
























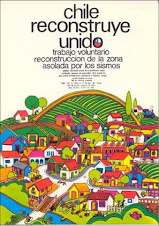











No hay comentarios:
Publicar un comentario